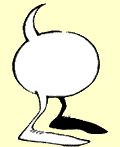 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
BORDEANDO EL PARAÍSO, comentario por Jorge García |
|
|
|
No hay más paraíso, decía Proust, que aquel que hemos perdido. Este sentimiento de nostalgia (valor tan al alza hoy en día) guarda, a mi entender, íntima relación con la resistencia a aceptar los cambios y tiene, al mismo tiempo, algo de radiografía sentimental de nuestro propio pasado. Son precisamente los contornos de este arrabal incierto de la memoria, evocados con fuerza en ciertos tangos, los que traza desde sus propias coordenadas el japonés Jirô Taniguchi en este Barrio Lejano, uno de los primeros álbumes del breve pero exquisito catálogo de la editorial alicantina Ponent Mon. Es de todos sabido que el final de la II Guerra Mundial tuvo consecuencias cruciales para el desarrollo del Japón moderno. Al termino del conflicto, tras el horror que provocaron las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, la coordinación entre las autoridades aliadas (cuyo cabecilla fue el siniestro general MacArthur) y japonesas (dirigidas por el primer ministro Yoshida) durante el periodo de ocupación modificaron profundamente las estructuras de pensamiento nipón, ahondando el sesgo “occidentalizador” de los años veinte. No es de extrañar, por tanto, que haya quien compare estos años con los de la Restauración Meiji de 1868. Las páginas de esta obra llevan prendido, como un suave perfume, el aroma de ese periodo en el que, no lo olvidemos, creció el propio Taniguchi. Como bien señala el especialista Alfons Moliné desde las páginas de su magnífico El gran libro de los Manga, tras más de dos décadas dibujando modélicas historietas de consumo, este gran narrador oriundo de Tottori iniciaba, a principios de los noventa, la composición de un puñado de piezas personales, inscritas en el registro más adulto del manga, alguna de las cuales, como El caminante (publicado por entregas en la revista El Víbora) o El almanaque de mi padre (editada por Planeta-DeAgostini), tuvimos el placer de leer en castellano. Barrio Lejano pertenece, por méritos propios, a esta última etapa. Como en todo relato fantástico que se precie -y éste lo es en la medida en que se sirve de una audaz pirueta narrativa: permitirle al protagonista, Hiroshi Nakahara, viajar a su pasado, devolviéndole a la adolescencia con los recuerdos de adulto intactos-, la cuidadosa caligrafía del contexto deviene fundamental para subrayar ese clima de desasosiego que se va tejiendo en torno a la “futura” desaparición de la figura paterna. No es casualidad, como muy acertadamente señalara Juan Manuel Díaz de Guereñu, que el autor haya elegido, para ese retorno a la juventud, el instante preciso en que se desencadenó aquella pequeña tragedia familiar. Huelga hablar, a estas alturas, de las virtudes de este gran historietista (muchas de las cuales, como la estructura especular, la memoria como esencia o los vínculos del hombre con el paisaje, fueron soberbiamente analizadas por Enrique Bonet para la revista U), virtuoso como pocos a la hora de suspender el ritmo en sus historietas valiéndose de los tiempos muertos y el montaje analítico, construyendo, con trazo depurado y elegante, esas dulces atmósferas a las que la nostalgia presta un encanto especial. Es en esos climas donde la primacía del picado (reparen, por cierto, en la profundidad que alcanzan por ello algunos interiores), más que añadir violencia al encuadre, acentúa el sosiego del instante al permitirnos contemplar la vida a vista de pájaro. No me resisto, eso sí, a apuntar una lectura privada que acaso tenga algún interés para el lector occidental: la de buscar la esencia última de esta narración en el conflicto por equilibrar la deuda contraída, ese “on” que, al decir de la doctora Ruth Benedict, es «una carga que uno soporta como puede». Si bien el “on” no es una virtud, sí lo es el hecho de devolverlo, y tengo para mí que el Hiroshi que este libro nos presenta ha traicionado, al relegarlo al olvido, el bien que recibió de sus padres, y por eso el destino –en una hermosa secuencia lunar- va a concederle una segunda oportunidad para reparar su yerro y convertirse así en un hombre virtuoso. Que lo consiga o no es algo que, si mi especulación no es desacertada, habrá que esperar a ver. Como ese camino al borde del arroyo que el protagonista anda y desanda a lo largo del libro, el pasado suele mostrarse terco y recurrente obligándonos, cuando menos lo esperamos, a volver sobre nuestros pasos para resolver esas contradicciones que, un buen día, decidimos no enfrentar. Ese mismo camino, que a alguno puede llevarle hacia una grave crisis personal, es el que bordea esta obra excelente que, en muchas ocasiones, no puede sustraerse a la contemplación nostálgica del paraíso de la primera juventud. ¿Y no decíamos, acaso, que no hay más paraíso que el que hemos perdido? |
|
|
|
[ © 2003 Jorge García, para Tebeosfera 030716 ] |
|
|
