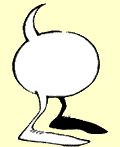 |
||||||||||||||||||
|
| TEBEOSFERA \ SECCIÓN | |||||
|
|
|||||
PALOS DE CIEGO / 1 |

|
||||
|
por JESÚS JIMÉNEZ VAREA |
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
Uno
de los grandes tópicos de la discusión sobre lo que se podría
denominar la “validez relativa” de los medios es el clásico del
grado de participación del lector que exige uno u otro de ellos.
Habitualmente aquellos que incorporan la representación visual suelen
salir perdiendo en tales evaluaciones en favor de la literatura escrita
o su variante leída del medio radiofónico, algo inferior éste por
eliminar la libertad de la imaginación en lo tocante a efectos sonoros
o rasgos suprasegmentales de la voz.
El
argumento de la pasividad del lector de tebeos –aplicable al
espectador cinematográfico o al televidente– ha sido esgrimido a lo
largo de décadas por autores y editores de literatura infantil así
como por libreros, maestros, padres y bibliotecarios. De hecho, en EE UU,
antes de que se añadiese a la ecuación una posible conexión con el
incremento de la delincuencia juvenil, y en paralelo con los posibles
perjuicios para la vista derivados de la escasa calidad de la impresión,
una de las tesis fundamentales de la cruzada anti-comic books era el
peligro de atrofia mental debido al “mensaje mascado” de las
historietas. La receta contra ese mal la proporcionaba Sterling North al
final de su celebérrimo editorial: «El antídoto contra el veneno de
las revistas de ‘comic’ puede hallarse en toda biblioteca o buena
librería. El padre que no adquiera tal antídoto para su hijo es
culpable de negligencia criminal» (“A National Disgrace”, en Chicago
Daily News, 8 de mayo de 1940). Permítanme un breve inciso para señalar
que, en tan tempranas fechas para el comic book, la percepción pública
del mismo ya había asumido dos características que lo han marcado
generalmente durante toda su existencia, así como a otros formatos de
publicación de historietas: primero, que bibliotecas y librerías no
son el lugar para un tebeo; segundo, que están destinados a un público
infantil. Pero éstos son temas para otro día.
Volviendo
a lo que nos ocupa, probablemente sea verdad que los sistemas de narración
que integran la imagen pueden reducir los grados de libertad de recreación
de una realidad por el receptor: si Escarlata O'Hara toma el cuerpo de
Vivien Leigh, hay una infinidad de rasgos físicos, estáticos y dinámicos,
que nos están siendo proporcionados y que el texto escrito de Mitchell
no nos proporciona, pero es que no podría hacerlo ni falta que le hace.
El cine no puede –sin esfuerzo adicional– evitar acarrear ese lastre
de información por defecto, y en ello tiene simultáneamente una de sus
virtudes y una de sus debilidades.
Es
común oír a alguna persona que dice que una novela le permite
imaginarse por sí misma lo que un tebeo le muestra. No es mentira, y
eso que la historieta puede sustraerse con toda facilidad de ese lastre
del que hablaba en el cine, pero ha de saber esa persona que todo
aquello que el escritor no le deja más libertad que el historietista o
el cineasta para imaginar lo que es funcionalmente relevante para el
desarrollo de los acontecimientos, de lo contrario estará utilizando
elipsis y deícticos que cómic y cine pueden también emplear a su
propio modo.
Por
otra parte, los historietistas han hecho buen uso de la independencia
del estuche situacional del cómic para reducir su representación del
mundo a un mínimo de detalles que sugieren al lector todo un entorno. A
Bushmiller le bastaban un par de piedras y un árbol para activar en la
mente del lector la ilusión de un escenario campestre en Nancy.
Un pequeño garabato que recordaba lejanamente a un pupitre y un rectángulo
negro en la pared eran suficiente para situar a los personajes de Miss
Peach en un aula. Tales mecanismos mentales, aún automatizados, no
quedan demasiado lejos de la decodificación de palabras y no concuerdan
con esa idea de pasividad del lector de historietas.
Sí
ocurre que muchos autores –en cualquier medio– suministran datos
irrelevantes en la trama o así puede parecernos. Si Moore instruye a
Lloyd para que dibuje a V saltando un muro de un cierto modo, está
reduciendo enormemente las posibilidades de interpretación de dicha
situación por el lector, y si el dibujante nos muestra un muro de
ladrillo visto no cabe ya imaginar que el muro esta enjalbegado o que se
trata de una verja o de una empalizada, y ello no afecta realmente a la
historia pero la narración sería distinta de haberlo hecho de otro
modo. A diferencia del cine, aportar toda esta información supone para
el historietista un trabajo extra y al hacerlo, conscientemente o de
modo intuitivo, el historietista está apelando con esa orquestación de
detalles a lo que Barthes denominó “efectos de realidad” para
engendrar una ilusión óptica de verdad. Estas estrategias no son
exclusivas de los medios visuales sino que pueden emplearse análogamente
en textos escritos, con la correspondiente merma de iniciativa del
lector.
¿Puede
entonces afirmarse con rigor que el lector de historieta sea por
definición más pasivo que el lector de literatura? ¿No dependerá el
grado de implicación del receptor más bien del contenido y la
estructura de lo que se le está contando?
Y
ni siquiera hemos hablado de cómo la historieta es capaz de sugerir
cambios, emociones e información procedente de cinco sentidos
exclusivamente a través de imágenes fijas. |
|
|
|
|
|
|
|
[ Página web publicada en Tebeosfera 020123 ] |
|
|