| A SANGRE, FUEGO Y... SONRISAS |
«…Y creo que en España (…) fue muy adecuado y sabio dejar reposar la guerra civil durante unos cuantos años. Pero el tema no está acabado. Un día surgirá una generación que preguntará qué pasó en realidad y qué se les está ocultando. Como pasó aquí (en Alemania) con la generación del 68, que exigía aclaraciones a sus padres. Las preguntas irán llegando. Porque la historia no se puede dar por concluida. Porque nos alcanza. Hay que saberla afrontar. No se trata de un “mea culpa” continuo, sino de la conversión del sentimiento de culpa en sentido de la responsabilidad».
Günter Grass.
Como una lacerante lepra, la larga noche franquista dejó cubierta de pústulas y escamas la exánime piel de toro convirtiéndola en una negra cartografía del horror. Al igual que un brutal depredador, Franco marcó convenientemente su territorio inundando España con sus heces para dejar atado y bien atado el recuerdo de su infausta existencia en cada ciudad, en cada pueblo y, sobre todo, en los más profundos pliegues de la memoria de los españoles: unos lo recuerdan con miedo y asco; otros, con mezquina añoranza. Franco, como un enorme parásito que se hubiera muerto dentro del huésped que lo nutre, lleva más de treinta años pudriéndose en las entrañas de este país al que envilece con su mal disimulado hedor mientras sus vermes pululan, impertinentes y orgullosos, por radios, televisiones y periódicos reivindicándolo, negando su holocausto y tergiversando la Historia con los mismos falaces y manidos argumentos que utilizó su régimen. Franco no ha muerto. Franco, con el brazo en alto como esperando que vuelva para posarse en él alguna rapaz fascista y asesina, sigue vivo en el nomenclátor de nuestras ciudades, en estatuas que aún afean el paisaje moral de este pueblo y en los alevosos estudios seudohistóricos que hace ya algún tiempo, como reacción a ese encomiable movimiento ciudadano de recuperación de la Memoria Histórica (antes de que los políticos se arrogaran su autoría), comenzaron a emporcar con sus tesis neofranquistas los escaparates de las librerías de esta España que, claudicante ante el trágala de una “modélica” transición cobarde, no se ha atrevido a revisar convenientemente su pasado más cercano y ominoso.
Por fin, al cumplirse setenta y cinco años del advenimiento de la Segunda República y setenta del inicio de la última guerra civil española, comenzó a orearse este cuarto cerrado que ha sido durante demasiado tiempo la memoria colectiva de los españoles.
En junio de 2006, el Parlamento aprobó (con los votos en contra de una cerril derecha lastrada por sus fantasmas del pasado) una proposición de ley para que ese año fuera declarado Año de la Memoria Histórica, reconociendo a la Segunda República como antecedente de la democracia instaurada con la Constitución de 1978. Las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión del régimen de Franco comienzan a recibir una reparación moral. Aunque tardía, esta necesaria medida viene a restañar esa herida abierta de la desmemoria; ese alzheimer social que confunde paz con olvido, conciliación con amnesia. Junto a las propuestas institucionales, para conmemorar convenientemente la triste efeméride del comienzo de la guerra, han visto la luz algunos libros de recuperación de esa memoria secuestrada durante más de cuarenta años. También, cómo no, la “reacción” se ha atrincherado en simbólicas zanjas de papel para contrarrestar esta reparación de la memoria y mantener así el statu quo que (Dios y Franco lo quieren) debe prevalecer por siempre jamás. La Guerra Civil tuvo así, en su aniversario, un paralelismo incruento en el que se lanzaron como misiles libros mistificadores que repiten los mitos franquistas. Esta batalla por la Historia tiene su extensión en los medios de comunicación que hace ya mucho tiempo renunciaron a sus rimbombantes postulados de servicio al ciudadano y la verdad para ponerse, cada uno con “los suyos”, al servicio de un partido político disparando editoriales como balas.
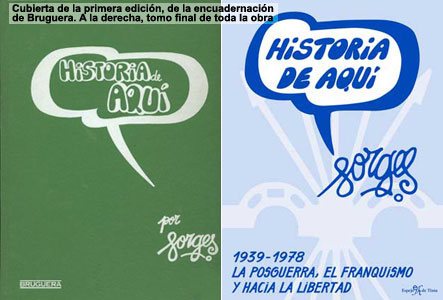
Frente a esta “guerra fría” memorística, en abril de 2006 se publicó, como para templar los ánimos, la historia de nuestra guerra en clave de humor que en los años ochenta hizo el humorista gráfico Antonio Fraguas, Forges.
Bajo el título general de Historia de aquí, la editorial Espejo de tinta está reeditando la Historia de Aquí (que abarca desde nuestros orígenes a la guerra de la independencia), de 1980; y la Historia Forgesporánea (que abarca de Fernando VII a nuestros días), de 1984. Muy acertadamente, coincidiendo con la efeméride trágica, el primer volumen reeditado ha sido el titulado “La guerra incivil”, que abarca en doce capítulos desde el Desastre del 98 hasta la Guerra Civil (hasta el momento se han reeditado dos volúmenes más: “1939-1978: La posguerra, el franquismo y hacia la libertad”, también en 2006 y “1978-1982: La constitución y la transición”, en 2007).
Aporta Forges, pues, su peculiar visión, la visión del humor, a este pandemónium en el que algunos quieren convertir esa deuda pendiente con los muertos que es la recuperación de la Memoria Histórica. Una buena ayuda, sin duda, esta del humor para rellenar esa casa desamueblada que ha sido hasta ahora la memoria española.
Forges, con su inteligente mirada, añade un nuevo sustantivo, “sonrisas”, a aquellos dos, “sangre” y “fuego”, con los que Manuel Chaves Nogales definió esta tragedia en uno de los mejores libros que se han escrito sobre la guerra: A sangre y fuego.
Y sonrisas… Las que nos dibuja Forges en la cara cuando vemos sus característicos dibujos de grandes narices con graciosas pelotas blancas por ojos donde se mueven, de manera traviesa, unas pupilas que a veces nos miran para hacernos cómplices de sus divertidas viñetas, recordándonos entonces a esos personajes de Fellini o a los que pintaba Velázquez.
Forges lleva años haciendo reír desde las páginas de periódicos y revistas y demostrando, a través de sus trabajos humorístico-históricos, un gran interés por la Historia y su difusión. Siguiendo la estela de Antonio Mingote con su muy superior Historia de la gente publicada en los años cincuenta, Forges ha desgranado la historia de España con minuciosidad, con afán rigorista y una innegable intención didáctica que lo entronca, directamente, con aquellos valiosos hombres ilustrados de la república que creían en la enseñanza por encima de todo (esta obra ha sido declarada como texto de apoyo para Bachillerato por el Ministerio de Educación para el área de Historia). En la contraportada hay una declaración de intenciones que parece movida por ese espíritu krausista que truncó el levantamiento militar de 1936, que convierte a este libro en heredero, al menos en la intención, de la “Institución Libre de Enseñanza”:
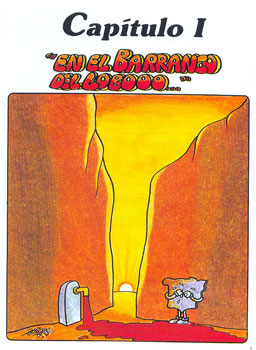 «Nuestra historia es la demostración palmaria de dos asertos indiscutibles: uno, que somos seres humanos normales y corrientes; y dos, que, además, somos muy nuestr@s. Por eso hemos pretendido mostrar el caminar común de nuestros antepasados a través de los siglos, en forma de cómic, con una base histórica indiscutible, pero siempre apoyados en la visión humorística, intentando cambiar el brutal refrán, que conoce todo el mundo, por el de: “La letra, con sonrisa entra”. Ojalá que lo hayamos logrado».
«Nuestra historia es la demostración palmaria de dos asertos indiscutibles: uno, que somos seres humanos normales y corrientes; y dos, que, además, somos muy nuestr@s. Por eso hemos pretendido mostrar el caminar común de nuestros antepasados a través de los siglos, en forma de cómic, con una base histórica indiscutible, pero siempre apoyados en la visión humorística, intentando cambiar el brutal refrán, que conoce todo el mundo, por el de: “La letra, con sonrisa entra”. Ojalá que lo hayamos logrado».
Lo primero que se nota al abrir el libro, es, quizás, el principal escollo para que esta obra grande, con un encomiable prurito pedagógico, alcance, si no la perfección, sí el alto grado de efectividad que debería lograr por la calidad del autor. Adolece La guerra incivil de un excesivo abigarramiento en las páginas que dificulta su lectura. Cierto es que pertenece al inconfundible estilo de Forges esta manera indudablemente barroca de llenar las viñetas, con enormes y característicos bocadillos que no sólo contienen el texto sino que han llegado a ostentar un rango estético autónomo dentro de sus divertidos dibujos y chistes. Aun así, en La guerra incivil (como en el conjunto de la obra a reeditar) se observa una exacerbación de ese estilo tan personal. Sin apenas márgenes para que las páginas respiren, cada una de ellas está dividida en tres viñetas apaisadas, a las que separa una línea solamente, que contienen tres niveles narrativos dentro de cada una de ellas: uno, grandes rectángulos de letra impresa donde cuenta el episodio histórico; otro, sus enormes bocadillos escritos con la caligrafía propia del autor que son complementarios de los primeros; y un tercero en el que están los extensos (y en muchas ocasiones cruzados entre sí), diálogos de los personajes. Inserta también fotografías muy interesantes a lo largo de todo el libro, ocupando la página entera en unos casos y en otros, con un resultado muy atractivo, como viñeta dentro de la cual pinta sus bocadillos. Con su personalísimo estilo, Forges nos guía a través de la historia de España mostrándonos desde la guerra de Marruecos hasta el exilio forzoso de más de seiscientos mil españoles a Francia cuando termina la Guerra Civil, pasando por la desencantada Generación del 98, la dictadura de Primo de Rivera, el advenimiento de la esperanzadora Segunda República, el fallido golpe militar del general Sanjurjo, el triste suceso de Casas Viejas en Cádiz, el auge del fascismo español o el escándalo del “estraperlo”.
Este trabajo se sustenta en un muy poderoso instrumento, el humor absurdo, del que Antonio Fraguas es un indiscutible maestro (mientras los españoles ocupan Larache y Tetuán de manera pacífica, una camella «desnuda» hace windsurf por el río Kert, p. 9); (Un cartero lleva correspondencia a dos soldados que protegen el monte Gurugú, uno pregunta: «¿De quién es?», el otro responde: «De intendencia; que ha habido un error y que tenemos que devolverles 8 de los 12 bocatas de mortadela que nos mandaron el mes pasado», el primero afirma: «¡Pero si el mes pasado no nos enviaron nada!», el segundo dice: «Bueno, tampoco somos el submarino s-37», p. 9); (Primo de Rivera, cuando conoce al rey de Italia, Victor Manuel III, que es bajito y va excesivamente engalanado, con un enorme penacho de plumas en la cabeza, afirma: «Pues será emperador de los romanos, pero parece talmente el pitufo coristona», p. 58).
Como un alfarero del humor, Forges convierte el rígido barro de la Historia en valiosas y singulares obras de cerámica. La capacidad especial que tiene para adueñarse de la realidad confiere a ésta un carácter distinto, único. La Historia contada por Forges pierde de inmediato su propia identidad para transformarse en la historia de Forges. Una vez sumergidos en las páginas de La guerra incivil, nos olvidaremos por completo de todas nuestras certezas anteriores, de todas las imágenes vistas en los libros o en las pantallas de televisión o de cine. Leer la historia de Forges es como beber las aguas del Leteo, porque a partir de ese instante, en el momento en que abrimos el libro y vemos a España hecha personaje que llora en Marruecos ante la fuente del Barranco del Lobo que mana sangre de los españoles (p.5); o más adelante, cuando nos reímos al ver cómo los soldados Regulares norteafricanos lavan sus “fusilas” en una enorme lavadora en medio del desierto (p. 10), todas las imágenes de nuestro cerebro serán anuladas. El imaginario colectivo será entonces sólo el imaginario de Forges, el original y sorprendente imaginario de personajes despersonalizados del mundo “forgiano”; esos personajes con narices como bombillas que son como teselas de un enorme mosaico (aunque claramente diferenciados gracias a la maestría humorística de su creador, que ha sabido superar sus carencias como dibujante para conseguir dotar a cada “mono” de una verosimilitud tal, que, dentro de su uniformidad, lo diferencia del resto). Dejaremos entonces de reconocer a los luchadores de Marruecos como los fieros y crueles personajes salvajes que fueron tanto españoles como marroquíes, para sustituirlos por esa imagen tierna con la que dota a sus dibujos Forges y ver, de esa manera, a los moros como unos gamberros con camellos como coches, con volantes en las gibas y marchas al costado, que orinan dentro de un pozo del que han de beber los españoles a los que veremos, inevitablemente, como graciosos soldados parapetados tras sacos terreros que observan cómo micciona el enemigo mientras recitan, con la soltura de unos experimentados actores curtidos en mil viñetas, los agudos guiones que les escribe su padre dibujante: («Son más guarros que el corsé de una boñiga», p.10). Los integrantes de ese partido único que fue la Unión Patriótica, creado por el dictador Primo de Rivera, dejarán de ser egoístas colaboradores del régimen para transmutarse, por obra y gracia del hábil rotulador de Forges, en burros trajeados que piden prebendas acordes a su condición: («Me apunto, pero me pido la Secretaría General de Alfalfa», p. 51). El conde de Romanones, símbolo de ese miserable caciquismo que tuvo a España tanto tiempo anclada en la Edad Media, será, a partir de ahora, sólo un ridículo llorón tacaño a punto de ahogarse en sus propias lágrimas, derramadas al tener que pagar la multa impuesta por el dictador Primo de Rivera como castigo por haber conspirado contra él (p. 57). El feroz ataque derechista contra Azaña y su gobierno izquierdista durante el llamado Bienio Reformador, haciéndole responsable de todos los males del momento aunque hubieran sido heredados desde siglos, se materializará en nuestra mente en forma de gracioso chiste donde un señor de derechas, por supuesto, en pie sobre la cama donde se encuentra también su mujer, declama una airada acusación al gobierno por haber sufrido, aparentemente, una merma en su virilidad: («…prueba evidente del falacismo judeo-masónico-marxista, que intenta arrasar hasta las más íntimas y arraigadas costumbres y tradiciones hispanas», p.115). El Santiago Carrillo del año 1934, seguirá siendo ese líder de las juventudes socialistas pero vestido de bailarina, con tutú y todo, para evitar que la policía lo detenga (p. 140). Franco, ese dictador bajito, estará unido ya para siempre a una banqueta a la que deberá subirse para poder otear el horizonte (p. 57). España, cuando leemos La guerra incivil, dejará de ser ese concepto abstracto tan manipulado por unos y otros para tomar cuerpo en forma de tierno mapa personificado que nos acompaña a lo largo de las páginas del libro, como un coro griego o como nuestro particular Virgilio en este descenso a los infiernos que es revisitar la historia de nuestra guerra (bien que dulcificado por el humor de Forges), llorando por la sangre derramada en África (p. 5); o en la cama, enferma, durante el desastre del 98 (p. 25); o intentando defender la urna democrática ante la bota gigante de la dictadura primorriverista (p.45); o sonriente con la llegada de la Segunda República mientras los poderes eternos le lanzan, con alevosía, el gorro frigio republicano hecho de piedra (p.65); o alegre y confiada, recogiendo las alegres flores de la esperanza republicana, ajena al ruido de sables de unos inquietos y belicosos militares que intentarán cazarla, como a una distraída mariposa, con el golpe de estado de Sanjurjo (p 85); o corriendo, asustada, para intentar parar la masacre de Casas Viejas (p. 105); o indefensa ante una peligrosa lluvia asesina de flechas que provienen del aciago símbolo de Falange, esa organización que tanto contribuyó a la guerra y la posterior represión (p. 125); o pasando, como una funámbula con la suerte ya echada, la flojísima cuerda que le lleva del intranquilo 1935 al trágico 1936, mientras le cae encima un enorme chorizo trajeado fumando un puro, fiel representración del estraperlo (p.145); o partida en dos mitades, reventada y muerta sobre el mar de su propia sangre, como una amarga alegoría de la guerra (p. 165); o tapándose los oídos para no escuchar a ningún bando (p.205); o inerme y desvalida ante la nueva y gigantesca bota militar que le quita su gorro de una cruel y eficiente patada (p. 225).
En este universo personal, íntimo de Forges, aparecen también sus personajes arquetípicos que se introducen dentro de la Historia conservando sus particularidades; personajes atemporales que parecen vivir en un doblez de la realidad lleno de túneles por los que pueden viajar en el tiempo sin que cambie nada de su idiosincrasia. Son los personajes que conforman esta personal y prodigiosa comedia del arte forgiana: las lugareñas de negro con pañuelos en las cabezas, iguales siempre, sin que pase el tiempo ni cambio estético alguno por ellas, ya sea aconsejándole a Azorin dónde puede comer unas estupendas gachas a principios del siglo XX (p. 34), ya sea comentando el estilo caciquil con que van a desarrollarse las elecciones de 1931 (p. 69), ya sea rezando un particular rosario unos años más tarde, cuando el gobierno derechista de Lerroux comienza a deshacer los avances de los gobiernos de izquierda en la reforma agraria (una dice: «Misterio 1933: me le sale un cuerno a un amo y lo celebra en una discoteca con toda la “jet-cuerniti”», la otra contesta: «Más joputos que un callo en la esclerótica», p. 128); también sus naúfragos, que se muestran con las mismas barbas y ropas raídas, ora en el desierto de Marruecos, en 1906, temiendo beber de un charco en zona francesa por si les salen pechos de mujer (p. 7); ora en 1928, cuando se funda el Opus Dei (uno de los naúfragos le dice al otro que tiene una piedra cogida con los pies: «Y si me hago del Opus ¿Podré chupar la piedra?», p. 61); ora en la república, tras decretarse el cierre de las “Casas de señoritas” (un naúfrago le dice a su compañero de isla desierta que lleva una pequeña casa sobre la cabeza: «Luis Enrique, te recuerdo que hoy me toca a mí la casa de la tolerancia», como el primero no responde, el segundo continúa: «¿Me oyes, so salido? [...] Jesús, qué viciosura», p. 103); y su famoso Blasillo, alter ego del propio autor, quien, con su inseparable amigo idéntico a él, filosofa mostrando su sorpresa ante el mundo con las manos en los bolsillos, siempre igual, reflexionando con la bufanda al viento como si fuera de cartón, idéntico en 1932 (ante la tardanza de la república en solucionar el problema del reparto de tierras, dice Blasillo: «Parece ser que en cuanto acaben de debatir lo del tamaño de las pestañas de los agrimensores del estado, se meten de lleno con lo del campo», su amigo comenta: «¿Qué te juegas a que son los de fútbol?», p. 90), que en 1936, cuando habla del bulo que circuló en Madrid acerca de unos caramelos envenados que unas monjas repartieron en un colegio para niños pobres: («¿Cómo es posible que la incultura y la superstición estuvieran tan enraizadas en España hace apenas 50 años?», su amigo contesta: «Elemental; durante siglos las clases dirigentes se habían preocupado de que el pueblo no adquiriera conocimientos», «Pero ¿por qué?», «Porque creían que un pueblo culto sería más difícil de “manejar”», p. 170). 
Bien documentado, es Forges un eficaz narrador omnisciente que nos va contando una larga y triste historia con ese lenguaje suyo tan particular, lleno de lo que podríamos llamar “neologismos forgianos”, esos que tan popular le han hecho. No obstante, hay en La guerra incivil profusión de estos términos tan característicos de los personajes de Forges. Al unirse en esta reedición varios fascículos de la colección primera, una lectura más o menos seguida de la obra encontrará insistente la prodigalidad de estas expresiones. Se adereza pues esta historia con las simpáticas transcripciones fónicas de palabras populares, de ese habla de la calle que Forges ha sabido incorporar a su trabajo como ningún otro humorista: (« […] lentas y constantes luchas diplomáticas motivadas, sobre todo, por las inagoteibols riquezas minerales norteafricanas», p. 7); («El general Marina represalia duramente al kabileñamen […]», p. 8); («Más malos que un bocata “Scotch-Brite”, tú», p. 49); («Su vida privada hace del general [Primo de Rivera] la comidilla de todas las tertulias y mentideros: no sólo no se cuida de su diabetes, sino que se “descuida” asazmente en los respectivos frentes guleríticos and macizales. El sonado incidente con la prieta mollar, conocida como “La caoba”, es muy popular en la época», p. 59); («El 22 de enero de 1926, tras una misa en el colombiano santuario de la Rábida, partieron del puerto de Palos de Moguer, en plan totalmente “remember” del descubrimiento de América […]», p. 60); («[…] el exiliado político del viejo régimen, José Sánchez Guerra, monta una asonada en Valencia, sin efectos inmediatos, pero cuando juzgado sumariamente es absuelto, a Primo me le da tal frenesí-irasceibol que ordena a todos los miembros de su refundado Somatén “…llevar un registro de personas inclinadas a la difamación”», p.62); («Siguiendo con su política de “todo es normal” y “aquí no pasa nada”, Berenguer “…and your boys”, siguen siendo ignorados por la gran mayoría de los españoles», p. 67); («Sandra cachogolden. Ingeniera técnica masajista», p. 68); («¡Es inútil, os pongáis como os pongáis, el teléfono de Maruji “la Steelnalgas” no lo voy a soltar!», p. 136); («Creo que sospecha de lo mío con Sandra Bustoduro», p. 155); («Estoy más tullido que la oreja Matusalén el día que cumplió 954 años», p. 216). También se advierte reiteración en algunas coletillas de las que tanto suele servirse el autor: («Jesús, qué campaña», p. 6); («Jesús, qué reinado», p. 69); («Jesús, qué destierro», p. 95); («Jesús, qué viciosura», p. 103); («Jesús, qué afición», p. 120); («Jesús, qué luna de miel», p.132); («Jesús, qué gabinete», p.150); («Jesús, qué mili», p. 158); («Jesús, qué ansia», p. 159); («Jesús bendito; qué levantiscos», p.163); («Jesús, qué tradición», p.174); («Jesús, qué rebelión», p. 175); («Jesús, qué batalla», p.197); («Jesús, qué cruzada», p. 200).
 Igualmente reincidente resulta una especie de francofobia forgiana que traduce en una identificación de los franceses con la homosexualidad. En cada momento histórico en el que participa Francia, sus protagonistas son caricaturizados como afeminados besucones de largas pestañas y su país es nombrado en los mapas dibujados como “Sarasonia” (p. 186), “Marusonia” (p. 228) o “Mariquitusonia” (p. 238). Si bien esos chistes son en su mayoría graciosos, pecan quizás de caer en la utilización de unos tópicos algo trasnochados para hacer un humor rebajado. Ese empleo del recurso fácil del tópico del “mariquita”, característica común de los malos humoristas televisivos (de los que son una representación clara las parejas de Los Morancos o Cruz y Raya en la actualidad), viene producido sin duda por esa homofobia tan arraigada en España (que utiliza esa condición sexual como insulto); tanto, que hasta los mejores humoristas como Forges pueden en algún momento caer en ella, es decir, caer en la utilización de ese lugar común que tanto facilita el camino hacia la risa. Algo parecido ocurre también con esos chistes típicos sobre maridos y mujeres propiciados por el tradicional machismo español que presenta como gracioso el contraste entre un hombre pequeñito y su señora que siempre es, indefectiblemente, una gorda inmensa y autoritaria (como los famosos Mariano y Concha): en algunos casos, el hombre es una especie de esclavo doméstico de la mujer que lee un periódico llamado “Financial Foques” mientras él tiene que limpiar la casa (p. 96); en otros, el chiste de tono machista se aleja de esa imagen matrimonial para dar voz a chascarrillos de un trazo algo más grueso: («¿Qué pasa, que no hay mujeres?», pregunta un español en Ifni a un marroquí. Éste le responde: «Menos que en una manifestación feminista», p. 129). De igual manera que se pueden hacer chistes sobre homosexuales sin que por ello el autor deba ser considerado necesariamente homofóbico, se puede recurrir a hacer bromas machistas sin compartir esa actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Ésa es, desde luego, la certeza ante un autor como éste, con una trayectoria claramente progresista (Forges obtuvo el premio Meridiana en su edición 2001, que anualmente concede el Instituto Andaluz de la Mujer, en la modalidad de medios de comunicación). A pesar de ello, hasta un trabajo como el de Forges, claramente solidario con los ideales de libertad e igualdad que propugnaba la república y que predominan en la sociedad actual, puede resultar permeable a determinados códigos de conducta sociales enraizados en el subconsciente colectivo que tan alejados deberían estar de cualquier obra que sirva de apoyo a los estudiantes de Bachillerato. Curioso resulta el chiste con que ilustra el hecho histórico protagonizado por Amalia Earhart, la primera mujer aviadora que cruzó sola el Atlántico en 1932: del avión con el que vuela se le cae la bata y ella dice: «¡Dios, mi bata boatiné!» (p. 88): nada más. Precisamente, en la página anterior, dedica Forges una viñeta a hablar de una de las pioneras del feminismo español, Margarita Nelken («[…] fue una gran feminista […]»), y no deja de ser paradójico que, justo tras hablarnos con admiración y respeto de una defensora de los derechos de las mujeres, haga un chiste que incide en esa mirada que reduce a cualquier mujer a un papel pasivo y doméstico (el papel que representa indiscutiblemente una bata de boatiné), aunque sea una intrépida aviadora.
Igualmente reincidente resulta una especie de francofobia forgiana que traduce en una identificación de los franceses con la homosexualidad. En cada momento histórico en el que participa Francia, sus protagonistas son caricaturizados como afeminados besucones de largas pestañas y su país es nombrado en los mapas dibujados como “Sarasonia” (p. 186), “Marusonia” (p. 228) o “Mariquitusonia” (p. 238). Si bien esos chistes son en su mayoría graciosos, pecan quizás de caer en la utilización de unos tópicos algo trasnochados para hacer un humor rebajado. Ese empleo del recurso fácil del tópico del “mariquita”, característica común de los malos humoristas televisivos (de los que son una representación clara las parejas de Los Morancos o Cruz y Raya en la actualidad), viene producido sin duda por esa homofobia tan arraigada en España (que utiliza esa condición sexual como insulto); tanto, que hasta los mejores humoristas como Forges pueden en algún momento caer en ella, es decir, caer en la utilización de ese lugar común que tanto facilita el camino hacia la risa. Algo parecido ocurre también con esos chistes típicos sobre maridos y mujeres propiciados por el tradicional machismo español que presenta como gracioso el contraste entre un hombre pequeñito y su señora que siempre es, indefectiblemente, una gorda inmensa y autoritaria (como los famosos Mariano y Concha): en algunos casos, el hombre es una especie de esclavo doméstico de la mujer que lee un periódico llamado “Financial Foques” mientras él tiene que limpiar la casa (p. 96); en otros, el chiste de tono machista se aleja de esa imagen matrimonial para dar voz a chascarrillos de un trazo algo más grueso: («¿Qué pasa, que no hay mujeres?», pregunta un español en Ifni a un marroquí. Éste le responde: «Menos que en una manifestación feminista», p. 129). De igual manera que se pueden hacer chistes sobre homosexuales sin que por ello el autor deba ser considerado necesariamente homofóbico, se puede recurrir a hacer bromas machistas sin compartir esa actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Ésa es, desde luego, la certeza ante un autor como éste, con una trayectoria claramente progresista (Forges obtuvo el premio Meridiana en su edición 2001, que anualmente concede el Instituto Andaluz de la Mujer, en la modalidad de medios de comunicación). A pesar de ello, hasta un trabajo como el de Forges, claramente solidario con los ideales de libertad e igualdad que propugnaba la república y que predominan en la sociedad actual, puede resultar permeable a determinados códigos de conducta sociales enraizados en el subconsciente colectivo que tan alejados deberían estar de cualquier obra que sirva de apoyo a los estudiantes de Bachillerato. Curioso resulta el chiste con que ilustra el hecho histórico protagonizado por Amalia Earhart, la primera mujer aviadora que cruzó sola el Atlántico en 1932: del avión con el que vuela se le cae la bata y ella dice: «¡Dios, mi bata boatiné!» (p. 88): nada más. Precisamente, en la página anterior, dedica Forges una viñeta a hablar de una de las pioneras del feminismo español, Margarita Nelken («[…] fue una gran feminista […]»), y no deja de ser paradójico que, justo tras hablarnos con admiración y respeto de una defensora de los derechos de las mujeres, haga un chiste que incide en esa mirada que reduce a cualquier mujer a un papel pasivo y doméstico (el papel que representa indiscutiblemente una bata de boatiné), aunque sea una intrépida aviadora.
La guerra incivil parece pecar de alguna urgencia, como si no hubiese habido una revisión conveniente de la obra antes de su reedición. Es ésta la sensación que se implanta en el lector al observar algunos errores y varias erratas de menor calado que podrían haber sido subsanados (o reconocidos al menos en una nota de fe de erratas) con un simple repaso al texto: («O´Donell», por O´Donnell, p. 6); («La noche del 28 de octubre de 1983, conocido el resultado electoral que daba la victoria al PSOE […]», por 1982, p. 79); («Amalia Eahart», por Earhart, p. 88); («Los honestos de dicho partido o lo abandonaron o se excindieron […]», por escindieron, p. 88); («Las izquierdas […] acudirán cada uno por su lado, al igual que radicales, de los que se han excindido los radicales-socialistas […]», por escindido, p.118); («Con su verbo excepcional -pero desplicente y frío- […]», por displicente, p. 151); («Los falangistas, más espectantes […]», por expectantes, p. 169); («Azaña empieza por publicar una Ley de Anmistía […]», por amnistía, p. 170); («[…] los restos del ejército de Euskadi que, en retirada desde Bilbao, converjen sobre Santander […]», por convergen, p. 227).
En la viñeta dedicada a la política y escritora Margarita Nelken (p. 87) cuenta Forges que fue la primera mujer abogado de España, que fue nombrada Directora General de Prisiones («“volcó” las cárceles españolas, que abandonaron sus medievales fórmulas»), y que su nombre, por la popularidad que alcanzó en la época, se incluyó en obras de teatro y canciones: Margarita Nelken estudió pintura, no derecho; la abogada y Directora General de Prisiones fue la radical socialista Victoria Kent, y Celia Gámez, la célebre vedette de revista, incluyó su nombre en un conocido chotis de su revista frívola Las Leandras: («Se lo pues pedir a Victoria Kent que lo que es a mí, no ha nacido quién…»).
Al líder radical republicano Alejandro Lerroux, que era conocido como “El Emperador del Paralelo” (en 1990, Alianza Editorial publicó una biografía del político escrita por el prestigioso catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, José Álvarez Junco, titulada: El Emperador del Paralelo. Alejandro Lerroux y la demagogia populista), se le cambia el apodo en dos ocasiones: «Prosiguiendo su camaleónico devenir, el antaño “Tigre del Paralelo, don Alejandro Lerroux […]» (p. 88); «[…] Don Niceto, el presidente republicano, encarga al “Ex-tigre del Paralelo”, Lerroux, la formación del gobierno […]» (p. 116). Por fin, en la página 159 se le llamará correctamente: «[…] en el chalet veraniego de Don Aurelio Lerroux ¡Sobrino e hijo adoptivo del “Emperador del Paralelo”!».
En el mapa de Cádiz dibujado en el capítulo dedicado a los sucesos de Casas Viejas, se dice: «Hoy se llama Benalup de Sidonia» (p. 107). En 1999 se cambió la denominación del municipio (con cierta notoriedad en los medios de comunicación), pasando a llamarse desde entonces Benalup-Casas Viejas.
Gusta Forges de incluir anécdotas en esta historia tan personal con el único aval de su palabra: «Las anécdotas de Valle [Inclán] son incontables […] vamos a contar una auténtica» (p. 37); «Les vamos a contar una anécdota electoral de la época» (p. 69). Nos cuenta un famoso suceso que ocurrió en el Congreso entre dos diputados de los que no da el nombre por respeto, ya que, dice, murieron los dos fusilados en la Guerra Civil: «Suceso auténtico acaecido entre dos diputados muy enfrentados, de los cuales nos guardamos los nombres, pues ambos murieron fusilados en la Guerra Civil, uno por cada bando» (p. 113). Según Forges, el diputado de derechas le espetó al de izquierdas: «¿Cómo quiere usted que consideremos serias sus propuestas, cuando es público y notorio que usa usted calzoncillos de lunares?», a lo que éste respondió: «Nunca pude suponer que su esposa fuera tan indiscreta». En el anecdotario español conviven hechos probados y otros que no lo son tanto, llegando a existir en ocasiones versiones distintas de un mismo asunto. En el libro de Luis Carandell Se abre la sesión (Planeta, 1998), se cuenta esta misma anécdota de manera diferente y con un protagonista concreto en su página 197. Se trataría, según el respetado periodista, de un sucedido en el Congreso durante una sesión de 1934 protagonizado por el líder derechista José María Gil Robles (murió en 1980), que sería quien dio la réplica bromista al diputado que le acusó de llevar calzoncillos de seda, no de lunares. Una anécdota, por su propia esencia, no es algo demasiado importante, pero cuando la anécdota se cuenta en un libro de Historia (aunque con otro lenguaje, en forma de cómic y apoyado en la visión humorista, este libro tiene una clara vocación histórica), con esa concreción con que lo hace el autor de La guerra incivil y anticipando de manera rotunda que es un suceso auténtico, encontrar otras fuentes donde ese mismo hecho es contado de distinta manera y donde no se ocultan datos al lector, provoca una duda razonable acerca de la certeza de la anécdota narrada y de la ligereza con que se ha podido hacer. (Sería muy interesante conocer el nombre de los dos diputados que, según Forges, protagonizaron su versión de este hecho).
Con el general Queipo de Llano, comete Forges el error de dar por bueno el cuento de los pocos moros paseados en camiones por Sevilla para conquistarla: «Queipo de Llano […] tiene un golpe de audacia; monta a sus únicos 36 soldados en tres camiones y los hace circular por las principales calles de Sevilla durante varias horas, dando la sensación de que son muchos más…» (p. 181). Los mitos propagados en la guerra y mantenidos después durante los largos años de la “Victoria” por la historiografía oficial, sirvieron para convertir a unos vulgares asesinos en héroes de leyenda. Las disculpas que podría tener un error como éste hace más de veinte años, hoy no parecen procedentes, máxime cuando esta reedición se publica en un contexto social claramente favorable a la recuperación (seria y documentada) de la Memoria Histórica y cuando ya se han publicado algunos estudios rigurosos. (A pesar del desconocimiento general sobre la guerra que aún había en la España de 1984, cuando se publicó por primera vez esta Historia Forgesporánea, hacía ya seis años que el escritor gaditano Manuel Barrios había publicado su libro El último virrey, en el que rebate con datos esta historia). Un libro que pretende mostrar nuestra historia «[…] con una base histórica indiscutible […]», y que se aporta como apoyo para los estudiantes, debería haber tenido una más estricta revisión. Hoy en día, resulta trágicamente cómico que se sigan repitiendo como buenas esas “hazañas bélicas”. En el libro La justicia de Queipo, publicado en 2000 y reeditado en 2006 con prólogo de Paul Preston por la editorial Crítica, el historiador extremeño Francisco Espinosa Maestre deja claras las cosas a este respecto en su página 29: «[…] la leyenda, difundida por la prensa pro-golpista sevillana a raíz del primer aniversario del 18 de julio y perfilada en la Historia de la Cruzada, llega por diversos conductos hasta la actualidad, y todavía en la actualidad hay quienes mantienen que Queipo tomó la ciudad con unos “soldaditos” o incluso quienes creen, por poner un ejemplo aún más ridículo, en el cuento de los moros paseados una y otra vez en camiones para que parecieran más. Nos encontramos ante sesenta años de propaganda unilateral, ante una campaña de desinformación incesante que llega hasta hoy mismo y que utiliza todo tipo de foros y vías, incluidas las que se suponen que debían guiarse estrictamente por la investigación y la razón».
El escritor José Bergamín decía que si hubiese nacido objeto sería objetivo, pero que como nació sujeto era subjetivo. En Forges, sujeto extraordinario, hasta la objetividad es subjetiva, y ahí, posiblemente, radique su enorme éxito y el gran valor de su obra (casi importa más la forma, lo que él dice y opina sobre un asunto, que ese mismo asunto). Forges disecciona la historia de España con la misma rotundidad con que traduce la actualidad a diario en las viñetas periodísticas. Como sujeto que es, impregna la Historia de su subjetividad y no duda en introducirse dentro del libro para dar sus opiniones de una manera directa, más allá de la transformación humorística. A veces, son unas opiniones claras, casi sentenciosas, ajenas al dibujo de humor y a los propios instrumentos con que desarrolla su trabajo el humorista. En estos casos, eleva su criterio a rango casi de axioma irrefutable con cierto tono moralista. Al final del capítulo dedicado a la guerra de Marruecos dice: «Y algo para finalizar: jamás hay que confundir al pueblo marroquí con sus habitualmente mantas-ineptos gobernantes y dirigentes; los marroquíes son uno de los pueblos más agradables del mundo; sencillos, corteses, afables, respetuosos, caballeros, cultos a su manera (o sea, muy cultos) y capaces de darlo todo por un amigo… […]» (p.24). Otras veces, utiliza el recurso de Blasillo, figura a la que cita como si de un personaje ajeno a él se tratara: «Lo bestial sólo es privativo de los humanos, nunca de las bestias (Blasillo)» (p. 170). En una obra tan personal como es la de Forges, no sorprende que haya esta identificación entre la narración y el pensamiento del artista. Incluso en una creación como ésta, donde se cuentan unos hechos históricos, es comprensible esa especie de “distanciamiento brechtiano” que practica Forges consistente en mostrarnos la tramoya del espectáculo; de enseñarnos, casi, los rotuladores con los que dibuja a los personajes para decirnos que no son esos personajes históricos sino solamente recreaciones dibujadas de ellos; de distanciarse, en fin, del hecho narrado y sus protagonistas para contar la Historia partiendo exclusivamente de su subjetividad. Ejerce Forges pues el derecho legítimo del artista a hacer una obra íntima, personal, subjetiva. Esto no es criticable. Sin embargo, a pesar de los numerosos puntos de vista con los que se puede abordar la Historia y del derecho del artista a dar su opinión y a mostrar sus fobias y sus filias, puede instalarse en el lector cierta incertidumbre si no hay una diferenciación clara entre el dato objetivo y la opinión personal. De igual manera, si bien el autor tiene el incuestionable derecho de seleccionar los momentos, hechos y situaciones que aparecerán en su trabajo y los que obviará, esta selección, como el resto del libro, lógicamente, podrá ser sometida a valoración por parte del lector. Al menos, se podrá debatir.
Con respecto a Alfonso XIII, sorprende la ausencia de algunos hechos de su reinado ciertamente importantes (al menos tan importantes como otros que sí selecciona): mientras que no duda Forges en contar el romance del dictador Primo de Rivera con su famosa amante “La Caoba” («“La Caoba”, muy famosa en Madrid […] parece ser que hizo valer su teórico ascendiente sobre el dictador para lograr determinados favores de la administración del estado», p. 59), por ningún sitio aparece un solo comentario sobre la conocida afición del rey a las relaciones extraconyugales. Si famosa fue la amante del dictador, no lo fueron menos Celia Gámez o Carmen Ruiz Moragas, famosa cómica con la que el monarca tuvo dos hijos. Más allá del cotilleo frívolo, estos datos ayudan a conocer la personalidad de este monarca que aparece tratado con cierta pueril amabilidad en las páginas de Forges (en el libro Alfonso XIII: un rey, una época, Madrid, Edaf, 1993, del historiador Vila San-Juan, se cuenta que a los pocos meses de su reinado un semanario parisiense hablaba de los escarceos amorosos del joven rey con una tiple de la ópera llamada Genoveva Vix). Esta benevolencia con el rey contrasta con la crítica severa, cuando lo cree necesario, de otros personajes o estamentos. La oligarquía (que tan unida estaba al rey), merece el siguiente comentario por despilfarrar el enorme capital que llegó a España como consecuencia de la Primera Guerra Mundial: «[…] no reinvierten los chorros de dinero que la guerra del 14 les proporcionó, y lo hacen volar alegremente entre otras cosas, en casinos y juegos de azar. La casta olipástica española vuelve a dar ejemplo de inconsciencia, estupidez y cerril-egoísmo» (p. 46); del Cardenal Segura (que fue uno de los consejeros más influyentes del rey) dice: «[…] intransigente y declaradamente partidario de sólo una de las dos Españas, Cardenal Segura […]» (p. 78). Sin embargo, parece querer dejar al margen de toda crítica exigente a Alfonso XIII y mostrarlo como un rey sin demasiada responsabilidad. Cuenta lo del famoso expediente Picasso que establecía implicaciones directas en el Desastre de Annual de la Corona (por un conocido telegrama que el rey mandó al general Silvestre), pero dejando muy claro que «Nunca se pudo demostrar» (p.19). Tampoco se pudo demostrar que el rey dijera: «¡Caray, qué cara está la carne de gallina!» cuando se pagó al cabecilla Abd-el-Krim un rescate de cuatro millones de pesetas por los prisioneros españoles, pero Forges ha preferido no incluir este significativo y conocido dato en su historia. Parece encontrarse más cómodo el autor en anécdotas amables sobre el rey que en las que no lo son: en la página 309 del capítulo XVI de la Historia Forgesporánea, capítulo dedicado a Alfonso XIII y que es el anterior inmediato a este volumen de La guerra incivil, escogió para contar los aspectos más “simpáticos” de este rey asegurándonos, además, que es algo demostrado: «Es también clara y demostrada su campechanía y la facultad que tenía para que nadie pudiera desentonar a su lado», «[…] el joven rey encanta con su forma de ser, muy vital, a gran parte de sus súbditos», «Gran jugador de póker y de ruleta, es muy conocido en Biárritz, San Sebastián y Deauville». También es claro y demostrado que este rey prefería la caza o encargar que le hicieran películas pornográficas o tener numerosas amantes haciéndose llamar en estas aventuras amorosas como “El duque de Toledo”. Aunque excesivamente tibia teniendo en cuenta el motivo que da pie a la crítica, al fin encontramos un atisbo de reproche por el fusilamiento de los conocidos como “Héroes de jaca”, Galán y García Hernández, en 1930: «Alfonso XIII comete su última equivocación: si los hubiese indultado, los republicanos no hubieran tenido dos mártires, y lo que es más importante: hubiera salvado muchas más vidas años después» (p. 68).

Sorprendente es también la opinión que tiene Forges de José Antonio Primo de Rivera: «Primo de Rivera, no nos duelen prendas, fue, sin ninguna duda, un español que quiso lo mejor para su Patria. Equivocado o no, supo morir por sus ideales y eso es motivo suficiente para que le guardemos el máximo respeto. Y una cosa es cierta: Alguien que lo conoció muy bien, dijo una vez al autor de esta “Historia Forgesporánea”: “José Antonio jamás hubiera consentido una dictadura militar, y menos de Franco, durante 40 años”» (p. 203). Forges tiene derecho a admirar y respetar a quien le parezca oportuno, pero esa contundencia en las afirmaciones («sin ninguna duda», «y una cosa es cierta»), mezclando de manera confusa su opinión personal y los datos históricos, va en detrimento de la credibilidad general de una obra de la que se dice que tiene «una base histórica indiscutible». Esos alegatos son muy discutibles. El español que quiso lo mejor para su patria fue el fundador de una organización que colaboró enormemente para que hubiera guerra en España (en la Historia de España de Fernando García de Cortázar, Planeta, 2002, podemos leer en su página 255 lo siguiente: «José Antonio Primo de Rivera y sus escasos pero decididos pistoleros falangistas, retoños españoles del fascismo europeo, practican de día y de noche terrorismo de señoritos en la Gran Vía y Cuatro Caminos de Madrid o en las redacciones de los periódicos de izquierda»; y en Las tres españas del 36, de Paul Preston, editado por Plaza & Janés en 1998, se dice en la página 104: «El líder de la Falange contribuyó significativamente al ambiente de violencia política que precedió al alzamiento militar de 1936. Detrás de la apariencia amable y educada de José Antonio, subyacía una violencia apenas controlable que en ocasiones le convirtió en un simple alborotador»). Cuando anuncia Forges el capítulo que da nombre al volumen, “La guerra incivil”, hace un resumen de la guerra muy certero: «De cómo un grupo de perjuros iniciaron tres años de derramamiento de sangre» (p. 163). Más adelante dirá lo siguiente sobre José Antonio: «Mola […] recibe un ultimátum de Primo de Rivera desde su alicantina prisión: “O el ejército se echa a la calle antes de 36 horas, o los falangistas lo harán en solitario» (p. 174). Parece contradictorio hablar de «español que quiso lo mejor para su patria» (dicho esto como un elogio, como algo que dotaría al personaje de una gran bondad por el simple hecho de llevar la patria por bandera de sus acciones, fueran éstas las que fueren), cuando se dice de alguien que presionó a los militares para que iniciaran «tres años de derramamiento de sangre». Ese argumento de hacer las cosas por amor a la patria se le podría también atribuir a todos los militares perjuros, al dictador que vino después y al anterior, que era el padre de José Antonio, pues es norma común de todos los megalómanos, de todos los “salvapatrias”, hacer lo que hacen por estar convencidos de que lo que ellos deciden es lo mejor para su patria (aunque haya que imponerlo a la fuerza). Eduardo Haro Tecglen, en el prólogo que hace al libro Alfonso XIII, un rey contra el pueblo, raíces de la Guerra Civil, del historiador Pedro Luis Angosto y publicado por la editorial Renacimiento en 2005, dice: «[…] y Alfonso XIII “el Africano”, el mal rey, tuvo que llamar en su auxilio al ejército. La dictadura de Primo de Rivera se recuerda aún como uno de los períodos de malestar y dominio en España de un solo hombre, pintoresco y duro, que después de marchar al exilio dejó una herencia al país: su hijo José Antonio, que quiso remedar la dictadura del padre y murió en el empeño, pero no sin dejar el encargo al general africano Franco» (p. 14).
En cuanto a lo que cita Forges de «alguien que lo conoció muy bien, dijo», sin decirnos quién, ¿cómo se puede introducir en un libro que debe tener una base histórica indiscutible un dato tan vago? ¿Quién lo dijo y por qué tendría que tener esa afirmación validez? Cuando dice Forges: «Y una cosa es cierta», ¿qué es cierto? ¿Que alguien le dijo eso sobre Primo de Rivera o que lo que ese alguien dijo es cierto? Este tipo de contundentes y arbitrarias afirmaciones restan validez a la obra y reinciden en esa aceptación grotesca de los mitos, de esas fábulas que tanto daño han hecho a la memoria colectiva de los españoles. Sobre los mitos del bondadoso José Antonio, dice en la página 102 de su libro Paul Preston: «En conjunto, los mitos en torno a la figura de José Antonio como agente de reconciliación por encima de los partidos y, desde luego, no fascista, sino preocupado únicamente por el bienestar de todos los españoles, son tan sutiles como corrientes. Este José Antonio se habría opuesto a Franco y habría llevado a cabo la “revolución pendiente”, la gran revolución inconclusa de Falange».
Quizás la parte más atractiva de este volumen sea la que trata de la Guerra Civil española a la que están dedicados los cuatro últimos capítulos. Comenzando por el que ha dado nombre a todo el libro: “La guerra incivil”, continúa con “¡No pasarán!”, “¡Ay, Carmela!” y “¡Hemos pasao!” Al filtrar la realidad histórica por el tamiz de su ingenio, Forges la transforma dentro de sus viñetas en escenas de alto contenido humorístico, de un absurdo digno del mejor Mihura o del mejor Groucho Marx, aunque no elude ponerse serio cuando la situación lo requiere renunciando al dibujo de humor para contar escenas especialmente dramáticas sólo con palabras. Así contará, por ejemplo, el vil asesinato del general republicano López Ochoa a manos de las turbas desquiciadas de Madrid recién comenzada la guerra: utilizando sólo uno de sus habituales bocadillos de texto que chorrea sangre (p.170). A lo largo de los cuatro capítulos dedicados a la contienda se desarrolla una historia novelesca muy interesante merecedora de figurar en un libro editado en marzo de 2006 por Temas de Hoy: Héroes de los dos bandos, escrito por Fernando Berlín y que recoge los numerosos gestos de quienes en alguna ocasión durante la guerra ayudaron a personas en peligro, independientemente de su ideología o afiliación. La historia que Forges cuenta tiene como protagonistas a dos hombres que luchan cada uno en un bando y que se ayudan durante la contienda, llegando a salvarse la vida mutuamente. Uno se llama Antonio y es falangista; el otro se llama Manolo y es anarquista. A pesar de sus diferentes ideologías, son amigos. Esta historia dentro de su historia la presenta de una manera con cierto prurito literario: «Un día cualquiera en el inicio del verano de 1936. Plaza de Cataluña en Barcelona, café “La Luna”, hora, medianoche; Antonio, ejecutivo de una multinacional de electrónica holandesa, 31 años, falangista, ayuda a Manolo, camarero, 33 años, anarquista, a apilar las sillas y mesas de hierro de la terraza del café. Las enlazan con cadenas y bajan por las ramblas discutiendo de política… como cada noche…» (p. 173). Cuando estalla la guerra cada uno lucha en el bando que le corresponde. Antonio, que ha sido enviado a Barcelona por José Antonio Primo de Rivera para coordinar a los falangistas catalanes en el momento de la insurrección, será detenido por los anarquistas y su amigo Manolo lo salvará engañando a sus compañeros. Antonio embarcará hacia Marsella mientras Manolo se queda en Barcelona. Después, el falangista vuelve a España y luchará en Navarra como Alférez provisional. Cuando cae Barcelona, Manolo será detenido y Antonio lo salva como Manolo había hecho antes con él. Manolo tomará un barco belga y comenzará un exilio de quince años. Tras este tiempo, volverá a España y se reencontrará con su amigo. Tanto el falangista como el anarquista serán durante la guerra una especie de “Schlinder” españoles: los dos salvan a personas del bando contrario de ser fusiladas por la barbarie del bando propio. Son dos hombres buenos y la historia es un canto a la amistad por encima de todo, aun en los momentos más difíciles. Aunque el libro termina con la patética imagen de unos españoles derrotados entrando en esa Francia canalla que tan mal los trató, ésta, que tal vez se podría llamar, usando un término actual, “novela gráfica” de los dos amigos buenos, deja un sabor de boca agradable: es como un oasis de bondad en el horroroso desierto de locura generalizada que fue la Guerra Civil. Insertada dentro de los capítulos, es una historia contada con tal verosimilitud que casi se diría que es una historia basada en hechos reales, que el autor conoce de primera mano esta historia de amistad dentro del infierno de la guerra («[Antonio] como muchos, cree que la Falange va a ser otra cosa, que va a acabar con los odios ancestrales… como todos los españoles de esa época, sabe que va a correr la sangre, pero él quiere y desea que sea la mínima… Estaba equivocado. […] Manolo también sueña con un mundo sin odios ni rencores…») (p. 175). Sin embargo, al no hacerse ninguna referencia dentro del libro, cualquier hipótesis será necesariamente gratuita. Lo importante está, sin duda, en un bocadillo con el que Forges cierra el capítulo IX: «Antonio se ha salvado de una muerte cierta, gracias a algo que, incluso en los momentos más horribles de la humanidad como es una guerra civil, nunca ha abandonado a los hombres: la amistad»…
Y el humor, se podría añadir; ese que sirve para mirar la Historia con los limpios ojos de la inteligencia. Frente a la tan repetida frase de Eugenio D´Ors de su Historia del mundo en quinientas palabras, «Oíd, oíd lo que los hombres han hecho», tras ver la obra de Forges se podría parafrasear diciendo: «Reíd, reíd lo que los hombres han hecho». Y no porque haya que tomarse la Historia a broma, que no es eso lo que nos propone La guerra incivil, sino todo lo contrario. La Historia es lo que somos, ponerse las gafas del humor para verla es una efectiva manera de clarificarla, de aprender. Como se dice en la contraportada, sonriendo entra mejor la letra, los conocimientos, los hechos históricos que marcaron el devenir de este país.
No hay que hacer caso a los detractores de la memoria que defienden el olvido como receta válida para vivir en paz. Mienten con esos envenenados argumentos los que creen que mirar al pasado puede hipotecar el futuro. No se puede avanzar sin conocer de dónde se viene. Asumir el ayer es la única forma de construir un futuro sólido, sin fisuras, sin cuentas pendientes. Y eso es lo que nos propone Forges en esta obra. Con sus errores, con sus discutibles opiniones, con sus aciertos y, sobre todo, con su personal humor, La guerra incivil nos ofrece un particular viaje al pasado.
HISTORIA DE AQUÍ. LA GUERRA INCIVIL
(Desde el desastre del 98 y la II República)
Antonio Fraguas, “Forges”
Editorial Espejo de Tinta. Primera edición: abril 2006
244 páginas, PVP: 22 €, 29X 21 cm., encuadernado en cartoné
Documentación: Pilar Garrido. Artistas: Alfonso Azpiri y Antonio González. Producción: Nuria García. Fotografías: «Oronoz fotógrafos» y archivo propio.
ISBN (obra completa): 84-96280-61-6 ISBN (del presente volumen): 84-96280-62-4
Depósito Legal: V-1820-2006
Obra declarada como texto de apoyo para Bachillerato
por el Ministerio de Educación para el área de Historia.

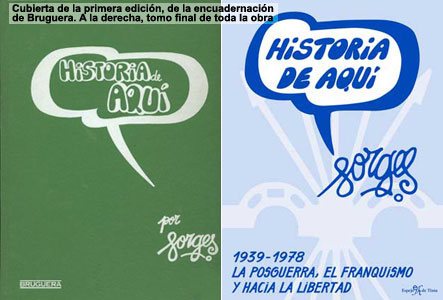
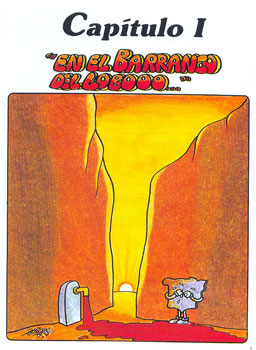 «Nuestra historia es la demostración palmaria de dos asertos indiscutibles: uno, que somos seres humanos normales y corrientes; y dos, que, además, somos muy nuestr@s. Por eso hemos pretendido mostrar el caminar común de nuestros antepasados a través de los siglos, en forma de cómic, con una base histórica indiscutible, pero siempre apoyados en la visión humorística, intentando cambiar el brutal refrán, que conoce todo el mundo, por el de: “La letra, con sonrisa entra”. Ojalá que lo hayamos logrado».
«Nuestra historia es la demostración palmaria de dos asertos indiscutibles: uno, que somos seres humanos normales y corrientes; y dos, que, además, somos muy nuestr@s. Por eso hemos pretendido mostrar el caminar común de nuestros antepasados a través de los siglos, en forma de cómic, con una base histórica indiscutible, pero siempre apoyados en la visión humorística, intentando cambiar el brutal refrán, que conoce todo el mundo, por el de: “La letra, con sonrisa entra”. Ojalá que lo hayamos logrado». 



 Igualmente reincidente resulta una especie de francofobia forgiana que traduce en una identificación de los franceses con la homosexualidad. En cada momento histórico en el que participa Francia, sus protagonistas son caricaturizados como afeminados besucones de largas pestañas y su país es nombrado en los mapas dibujados como “Sarasonia” (p. 186), “Marusonia” (p. 228) o “Mariquitusonia” (p. 238). Si bien esos chistes son en su mayoría graciosos, pecan quizás de caer en la utilización de unos tópicos algo trasnochados para hacer un humor rebajado. Ese empleo del recurso fácil del tópico del “mariquita”, característica común de los malos humoristas televisivos (de los que son una representación clara las parejas de Los Morancos o Cruz y Raya en la actualidad), viene producido sin duda por esa homofobia tan arraigada en España (que utiliza esa condición sexual como insulto); tanto, que hasta los mejores humoristas como Forges pueden en algún momento caer en ella, es decir, caer en la utilización de ese lugar común que tanto facilita el camino hacia la risa. Algo parecido ocurre también con esos chistes típicos sobre maridos y mujeres propiciados por el tradicional machismo español que presenta como gracioso el contraste entre un hombre pequeñito y su señora que siempre es, indefectiblemente, una gorda inmensa y autoritaria (como los famosos Mariano y Concha): en algunos casos, el hombre es una especie de esclavo doméstico de la mujer que lee un periódico llamado “Financial Foques” mientras él tiene que limpiar la casa (p. 96); en otros, el chiste de tono machista se aleja de esa imagen matrimonial para dar voz a chascarrillos de un trazo algo más grueso: («¿Qué pasa, que no hay mujeres?», pregunta un español en Ifni a un marroquí. Éste le responde: «Menos que en una manifestación feminista», p. 129). De igual manera que se pueden hacer chistes sobre homosexuales sin que por ello el autor deba ser considerado necesariamente homofóbico, se puede recurrir a hacer bromas machistas sin compartir esa actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Ésa es, desde luego, la certeza ante un autor como éste, con una trayectoria claramente progresista (Forges obtuvo el premio Meridiana en su edición 2001, que anualmente concede el Instituto Andaluz de
Igualmente reincidente resulta una especie de francofobia forgiana que traduce en una identificación de los franceses con la homosexualidad. En cada momento histórico en el que participa Francia, sus protagonistas son caricaturizados como afeminados besucones de largas pestañas y su país es nombrado en los mapas dibujados como “Sarasonia” (p. 186), “Marusonia” (p. 228) o “Mariquitusonia” (p. 238). Si bien esos chistes son en su mayoría graciosos, pecan quizás de caer en la utilización de unos tópicos algo trasnochados para hacer un humor rebajado. Ese empleo del recurso fácil del tópico del “mariquita”, característica común de los malos humoristas televisivos (de los que son una representación clara las parejas de Los Morancos o Cruz y Raya en la actualidad), viene producido sin duda por esa homofobia tan arraigada en España (que utiliza esa condición sexual como insulto); tanto, que hasta los mejores humoristas como Forges pueden en algún momento caer en ella, es decir, caer en la utilización de ese lugar común que tanto facilita el camino hacia la risa. Algo parecido ocurre también con esos chistes típicos sobre maridos y mujeres propiciados por el tradicional machismo español que presenta como gracioso el contraste entre un hombre pequeñito y su señora que siempre es, indefectiblemente, una gorda inmensa y autoritaria (como los famosos Mariano y Concha): en algunos casos, el hombre es una especie de esclavo doméstico de la mujer que lee un periódico llamado “Financial Foques” mientras él tiene que limpiar la casa (p. 96); en otros, el chiste de tono machista se aleja de esa imagen matrimonial para dar voz a chascarrillos de un trazo algo más grueso: («¿Qué pasa, que no hay mujeres?», pregunta un español en Ifni a un marroquí. Éste le responde: «Menos que en una manifestación feminista», p. 129). De igual manera que se pueden hacer chistes sobre homosexuales sin que por ello el autor deba ser considerado necesariamente homofóbico, se puede recurrir a hacer bromas machistas sin compartir esa actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Ésa es, desde luego, la certeza ante un autor como éste, con una trayectoria claramente progresista (Forges obtuvo el premio Meridiana en su edición 2001, que anualmente concede el Instituto Andaluz de 




