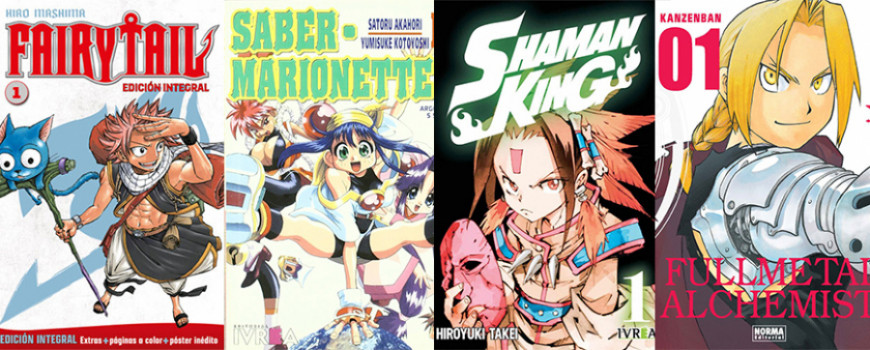
FAUSTO ARRIBA A LA TIERRA DEL SOL NACIENTE:
LA IMPORTANCIA DEL PERSONAJE GOETHEANO PARA EL MANGA JAPONÉS
Literatura y manganime, una relación fructífera
Como ya hemos analizado en trabajos anteriores (Rosain, 2017 y 2021), hay mangas que hacen usos varios de distintas obras clásicas de la literatura universal. Si bien los cánones literarios no son objetos fijos e inamovibles, sino que se cuestionan, amplían y modifican constantemente, su fuerza en el circuito mundial de la literatura es incuestionable. Hay textos que llegan a todas partes del mundo bajo traducciones y versiones más o menos confiables y otras que no. Como afirma Guadalupe Maradei:
el canon opera una regulación restrictiva sobre el conjunto de textos escritos pertenecientes a una tradición determinada; esto significa que de manera simultánea el canon efectúa una valoración que no solo implica una lista de textos canónicos como resultado, sino un proceso de selección por el cual ciertos textos son apartados si no se ajustan a un conjunto de parámetros. Por sus implicancias, dicho proceso contribuye a la confirmación o cuestionamiento de una hegemonía cultural y política en tanto resulta crucial para la conservación y posterior visibilidad y legitimidad de los textos de la cultura y debe ser analizado y desnaturalizado en términos de un proceso de transmisión cultural transido por la violencia de las luchas por el sentido de la historia (2020: 105).
Hasta el momento, hemos reconocido al menos cuatro tipos de historietas japonesas que utilizan de un modo particular textos clásicos y que pueden ser abordados desde la perspectiva de la historia cultural o, en términos nipones, el bunkashi (文化史)[1]. En primer lugar, estarían las reformulaciones que implementan de maneras múltiples y disímiles las tramas, temas y personajes universalmente conocidos y valorados en todo el globo, ocultando a los héroes el hecho de que forman parte de un aparato intertextual (One Piece, Magi, Nanatsu no Taizai, Mahō Tsukai no Yome). En segundo lugar, las adaptaciones, cuya función principal es la de traducir lo más fielmente posible dichas historias al lenguaje híbrido del manga o el anime, para así divulgar y difundir las obras de autores de renombre y servir de incentivo y vía para la lectura de los clásicos literarios originales (World Masterpiece Theater, Seishun Anime Zenshū, Aoi Bungaku Series). En tercer lugar, los paralelismos, como historias que cohabitan con sus intertextos reales dentro de la ficción que configuran y cuyos personajes pueden trazar un paralelismo más o menos consciente con ellas. Los protagonistas conocen las obras cumbre sobre las cuales están influenciadas sus vidas, pero no tienen noción de su condición de criaturas ficticias, por lo cual es el lector antes que los personajes quienes pueden hallar semejanzas y diferencias entre el hipotexto y el hipertexto (Meitantei Conan, Tokyo Ghoul, Aku no Hana). Por último, las dicotomías, como argumentos en los que los personajes encarnan a otro ser previo y, por ende, corren con la obligación de repetir su historia o bien pueden optar por deshacerse de dicha envestidura a riesgo de perder su integridad (Saint Seiya, Ikki Tōsen, la franquicia Fate). Estas categorías comparten el placer y el interés por recurrir a la literatura como fuente narrativa principal con el objetivo de volver a contar argumentos clásicos conocidos por una amplia porción del público receptor. Sin embargo, no se consideran una mera repetición, mucho menos un plagio. Por el contrario, esta forma más o menos novedosa (Hernández Pérez, 2017: 52-58) que toma la producción manganime se reviste de un potente e indiscutible valor simbólico por el simple hecho de reutilizar textos literarios masificados en cierta memoria colectiva global, para luego narrar problemáticas cercanas a los lectores nipones y extranjeros[2]. En cualquiera de los casos anteriormente mencionados, tanto el manga como el anime forman parte de un intrincado proceso de hibridación cultural, «una amalgama de rasgos culturales de Occidente y Oriente, que se puede apreciar tanto en historias de ambientación realista como de corte fantástico» (Ibid.: 47).
Los motivos que llevan a los autores a apelar a la memoria cultural, que se pretende global y regional a la vez, no pueden catalogarse fácilmente ni mucho menos reducirse a unos cuantos objetivos. Algunos de los motivos por los cuales los autores nipones hacen uso del bagaje literario universal[3] son descriptos por Yui Kiyomitsu (2010: 44-50), con los cuales concordamos. Para él, la posmodernidad y la globalización de la cultura han hecho que los personajes del manganime se conviertan en íconos, símbolos condensados en el sentido freudiano, como lo han sido algunos personajes literarios famosos. Los íconos son significados y representaciones condensadas que apelan a sentimientos o afectos que se pueden transmitir y aceptar más allá de las fronteras nacionales. Por otra parte, la disolución de las fronteras entre alta y baja cultura, foráneo y autóctono, original y copia y, sobre todo, las barreras que separan a los distintos códigos artísticos, ha hecho que los préstamos y apropiaciones entre un discurso y otro sean más proclives (Hernández Pérez, 2017: 46-51).
Es por ello que, en el siguiente trabajo, haremos un análisis entre distintos casos de mangas a los que catalogamos como reformulaciones y que emplean una obra en concreto para sus fines particulares, analizando los motivos que llevaron a esta elección y sus posteriores reinterpretaciones. El método de abordaje a aplicar será el ofrecido por las literaturas comparadas con el cual cotejaremos la utilización y la productividad de los elementos goetheanos en los mangas a analizar[4]. El autor en cuestión será Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) y el libro que escogeremos es Fausto (1773-1833). Creemos que tanto el autor como su producción son sumamente significativos, ya que dentro del imaginario nipón del manga y el anime ambos representan la máxima expresión de la literatura alemana[5]. Fausto es considerada una obra clave para lo que fue no sólo el Sturm und Drang en Alemania, sino el movimiento que lo sucedió, el Romanticismo, en el resto del mundo. Este drama marcó un antes y un después en las corrientes de pensamiento estético y filosófico, pero también en un tópico narrativo tan importante y destacado como lo es el pacto con el diablo. Sin duda, la importancia que tiene el Fausto para la historia de la cultura está estrechamente ligada a la alegorización de una lucha interna que se produce al interior de los hombres entre las fuerzas del bien y del mal, así como también entre lo mundano y lo ideal. Según Miguel Vedda:
Uno de los personajes goetheanos en que mejor encarna la nueva era es el Mefistófeles de Fausto: en las palabras de este demonio se expresa el lenguaje del materialismo de los siglos XVII y XVIII, como también la filosofía y la ética individualistas de la burguesía; no en vano es el encargado, en la segunda parte de la obra, de introducir el dinero, de promover en el pequeño estado la expansión colonial y de contribuir a que Fausto se convierta en empresario capitalista (2015: 33).
Sin embargo, no podemos someter la grandeza de esta tragedia únicamente a las innovaciones que Goethe ejecutó sobre el tópico del pacto con el diablo. Más aún, tanto Fausto como Mefistófeles han cobrado materialidad real y ocupan hoy un lugar predominante en el inconsciente colectivo como también lo han hecho Don Quijote, Hamlet, Sherlock Holmes, la Criatura de Frankenstein, entre tantos otros (Eco, 2011: 191). Es decir, no podemos hablar ya del tópico en cuestión sin aludir a las contribuciones que Goethe y sus personajes han aportado a dicha tipología. Es por eso que es preciso realizar un estudio detallado y minucioso de aquellas reinterpretaciones niponas que se han llevado a cabo sobre la obra magna del escritor alemán y su pertinencia, haciendo particular hincapié en sus semejanzas y diferencias. Nos concentraremos así en los rasgos goetheanos de algunos mangas, ya que «El personaje de Fausto tiene una larga trayectoria histórica y, como toda figura convertida en mito, va reescribiéndose a lo largo de las épocas» (Siguan, 2011: 36).
En trabajos anteriores (Rosain, 2020a y 2020b), hemos analizado la importancia del tópico literario del pacto con el diablo y de las variopintas representaciones de Mefistófeles dentro del manga. Hemos concluido que los preceptos que rigen la utilización de dicho lugar común están delimitados fuertemente por los efectos y repercusiones que ha provocado la obra Fausto de Johann Wolfgang von Goethe en el archipiélago nipón. Goethe ha sido una directriz y un modelo a seguir para aquellos autores que se han adentrado en esta tipología narrativa, pero, como vimos, no toda matriz en la que predomina un pacto con un ser de fantasía es diabólica y, mucho menos, mefistofélica. Lo mismo ocurre, como veremos, con la figura del protagonista del drama del autor alemán.
Fausto, un docto científico, filósofo, alquimista y ocultista representa la máxima expresión del conocimiento humano (Jackson, 2001: 150-151). Es un nombre poderoso en la industria cultural de la tierra del sol naciente que muchos personajes llevan, ya sea para indicar su procedencia alemana o bien para hacer alusión directa al eminente personaje. Fausto es sinónimo de sabiduría y poder para los japoneses, es decir, quien maneja el conocimiento posee una fuerza más allá de la imaginación humana que le permite actuar a su antojo. Pero este don lleva, en los casos que veremos, a desarrollar un complejo de divinidad, es decir, a la arrogancia y la megalomanía, a su vez que desencadena un menosprecio por las condiciones de vida y la ignorancia humana aun entre el más altruista de los filántropos. En palabras de Marisa Siguan:
el afán de saber es piedra angular en la construcción del individuo. De un individuo absolutamente desmesurado, sin embargo, porque Fausto es desmesurado en todo. Su ego es hiperbólico, cumple con infinitud de funciones, pasa a definir la medida de las cosas, del mundo entero que ahora está en función suya y de sus deseos (2011: 36-37).
En el siguiente apartado, analizaremos una serie de mangas que reutilizan la figura del personaje para sus propios fines y cómo ello dialoga con estética y moral niponas.
El título no hace al erudito: Faustos poco fastuosos en el manga
La utilización de un determinado nombre para un personaje de ficción no es una elección caprichosa. Más allá de la onomástica y la etimología que puede haber detrás de Fausto, actualmente los personajes que llevan dicho nombre remiten indefectiblemente al personaje del drama de Goethe y comparten algunas de sus características. Para Marisa Siguan:
Fausto encarna como pocos personajes literarios al hombre moderno y podemos reconocer en él muchos de los problemas que hemos heredado. Su individualismo desaforado, su ansia de saber, su insatisfacción perpetua, su voluntad de progreso aun a costa de la destrucción ajena, sus fracasos, sus logros y sus culpas, todos estos aspectos marcan la evolución del hombre y de la ciencia a lo largo del siglo XIX y también los logros y los fracasos históricos que determinan el siglo XX: nos marcan a nosotros (2011: 36).
En el manga Fairy Tail (フェアリーテイル; 2006) de Hiro Mashima, Fausto es el rey de Edolas, una dimensión paralela a Earth Land, el mundo de donde provienen los protagonistas. Su aspecto es solemne: es un hombre mayor de cabello canoso y larga barba, con facciones duras y tensas, ojos prominentes, que viste ropas majestuosas dignas de un rey y lleva consigo un báculo que le permite lanzar rayos. Mientras que Earth Land dispone de magia infinita para que sus magos la empleen a gusto, en Edolas es un recurso no renovable, por lo cual es preciso sustraerla de su propia tierra. De esta manera, la magia se cotiza a muy alto precio, ya que es un lujo. El método que Fausto encuentra para acabar con la crisis mágica que aqueja a su pueblo es construir una enorme máquina llamada Anima que absorbe indiscriminadamente la vida de Earth Land para transformarla en combustible mágico. Este plan lograría abastecer a Edolas por al menos diez años, pero, no contento con el resultado, Fausto desea contar con una fuente ilimitada de magia, aunque eso suponga acabar con toda la existencia que yace del otro lado de su dimensión. Frente a la inminente victoria de los protagonistas y del fracaso de su plan, Fausto decide violar la ley del reino y utilizar su último recurso: la armadura gigante Dorma Anim, Armadura Dragón en el idioma nativo de Edolas, que permite repeler cualquier tipo de magia y, a su vez, atacar con diversos tipos de tecnologías. Tras mucho esfuerzo es derrotado y, a causa de sus crímenes, su hijo Mystongan –compañero de los protagonistas– lo derroca para luego, habiendo sido proclamado nuevo rey de Edolas, condenarlo al destierro. No encontramos aquí rasgos de sabiduría, pero sí la obsesión por la magia y la tecnificación del reino. Si bien pareciera ser Fausto quien idea y lleva a cabo los proyectos, jamás lo vemos obrar por mano propia, únicamente dar órdenes. Las acciones de Fausto lo llevan a perder el respeto por la vida tanto de su propio pueblo como de otros ajenos. Pero poco del alquimista original encontramos aquí, ya que no posee suficiente trasfondo psicológico y filosófico proveniente del doctor. Más aun, es uno de los antagonistas menos logrados del manga de Mashima (lo cual es decir mucho). Lo mismo ocurre en Read or Die (リード・オア・ダイ; 2000), la historia de Hideyuki Kurata, en la cual Fausto es sólo un ser humano longevo con el aspecto de un niño y, por ende, sabio por la cantidad de experiencia acumulada a través de ochocientos siglos.
 |
| MASHIMA, H. (2006). Fairy Tail. Kōdansha, capítulo 174, página 17. |
Un caso más interesante es el de Fausto en la saga Saber Marionette (セイバーマリオネット; 1995) de Satoru Akahori. En un futuro en el que la vida en la Tierra tal como la conocemos está al borde de la extinción, un reducido grupo de hombres y mujeres son enviados al espacio para encontrar otro planeta habitable a bordo de la Mesopotamia, una nave espacial a modo de arca de Noé. Tras un mal desarrollo cognitivo de la inteligencia artificial que maneja el vehículo, sólo seis varones logran escapar a salvo mientras que Lorelei, la creadora del programa y única mujer con vida, queda apresada y encapsulada por su invento. Los sobrevivientes deciden poblar el planeta, al cual darán el nombre de Terra Two, y evitan la extinción de la especie clonándose sucesivamente hasta formar cada uno su sociedad ideal con su propia cultura y forma de gobierno. Así, los clones imperfectos servirán como civiles y el clon definitivo será el heredero del humano original al cual se le trasplantarán los recuerdos de sus predecesores, mientras que la falta de mujeres será resuelta con la construcción de unas marionetas robóticas de aspecto femenino. La acción transcurre tres siglos después de estos eventos, por lo cual las sociedades ya se hallan asentadas y fuertemente establecidas. Entre las autoridades de mayor jerarquía se encuentran Ieyasu Tokugawa, representante de la rama japonesa, duodécimo shōgun de Japoness, y Gerhard von Fausto, representante de la rama alemana, décimo führer de Gartland. Tanto Tokugawa como Fausto están inspirados en sujetos históricos.
Johann Georg Faust, quien nos compete en este trabajo, fue un sanador, alquimista, mago, astrólogo y adivino alemán nómada de fines del siglo XV. Se dio el nombre de Faustus que en latín significa “el feliz”. Si bien se conoce poco de su vida y su persona se mantiene cubierta por un halo de misterio, su destino le deparó ser el protagonista de una de las leyendas más famosas y divulgadas por todo el mundo. Hay, sin embargo, en Saber Marionette menos del Fausto de Goethe que una representación imaginaria de la comunidad alemana del siglo XIX. Si miramos con atención, tanto Japaness como Gartland son sociedades con un estilo, cultura y organización propios del 1800, a pesar de su alta capacidad tecnológica. Tanto Tokugawa como Fausto responden a imaginarios, al ser los representantes ficcionalizados de un aparente momento de mayor esplendor de dos países que han mantenido profundos y estrechos vínculos de diversa índole. Es decir, el autor escoge a Fausto como máxima expresión de un ideal de sociedad de un país europeo, ya que la obra en la cual aparece simboliza un período de esplendor cultural y fervor nacionalista. Es por ello que, sin menospreciar la interesante y significativa relevancia que esta representación de Alemania pueda tener para estudiosos de la cultura, la historia y las relaciones políticas internacionales en el manga, podemos afirmar que la aparición de Fausto y su intervención en la trama poco tienen que ver realmente con la tipicidad textual del personaje. Para el caso, haberlo nombrado Fausto o Goethe hubiera dado lo mismo, ya que no se retoma una matriz narrativa, sino un imaginario cultural fundado en las apreciaciones del autor, las cuales “responden” más a una lectura legitimada por la crítica y los biógrafos de Goethe antes que a una valoración personal de su obra (Vedda, 2015: 13-14).
 |
| AKAHORI, S. y KOTOYOSHI, K. (1995). Saber Marionette J. Kadokawa Shoten, capítulo 3, página 22. |
Gerhard von Fausto es un dictador con todas las luces. Su aspecto es rígido y esbelto, posee un largo cabello rubio y ondulado con un copete prodigioso, viste una enorme capa negra por fuera y roja por dentro con hombreras militares, traje negro, guantes y chorrera. Si bien de pequeño demostró ser noble y bondadoso, al serle implantados los recuerdos de su predecesor se convirtió en un ser lleno de odio y rencor. Corrompido por su afán expansionista para conquistar Terra Two y su impulso por rescatar a Lorelei, última mujer biológica del planeta, pone en riesgo la paz consensuada entre las naciones a la vez que maltrata a sus tres marionetas, capaces de salvar a la programadora. Tanto Tokugawa como Fausto estuvieron en un principio enamorados de ella, por lo cual los enemigos políticos también se convierten en oponentes amorosos. Esta historia de amor, que podría ser asociada con la primera parte de Fausto, es opacada casi por completo por la historia principal, la de Otaru Namiya y sus tres marionetas Lime, Cherry y Bloodberry (o como se conocieron en Latinoamérica: Lima, Cereza y Zarzamora). Además, Fausto, en la obra de Goethe, no compite contra ningún otro pretendiente por el amor de Gretchen.
Otro hecho que permite relacionar más a Fausto con episodios históricos antes que textuales es que, una vez zanjado el conflicto por ver quién salva primero a Lorelei, el imperio de Gartland se convierte en el país democrático de Germania. El Fausto que todos conocen se esconde del centro de la escena política para recorrer y estudiar Terra Two, pero es suplantado por un segundo clon ideado por el Doctor Hess[6], humano de la Tierra que se mantuvo vivo por cuatrocientos años suplantando sus órganos vitales por otros artificiales, el cual restaura la antigua política de Estado en un claro paralelismo con los hechos acaecidos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Vemos entonces que no alcanza la nominación para hacer de un personaje un digno heredero del nombre Fausto. Hace falta mucho más que algunas características reminiscentes para captar la esencia del personaje y eso se debe, como veremos, a la organización de la trama.
A mi amada, con cariño: una reescritura de la primera parte del Fausto de Goethe
Shaman King (1998) de Hiroyuki Takei transcurre en un presente en el que los chamanes son aquellos capaces de contactar con las almas de los muertos. Cada quinientos años se celebra el Torneo Chamán en el cual se le da la posibilidad a un hombre de acceder a los Grandes Espíritus, poseedores de un poder inigualable, para poder cumplir su sueño, sea cual fuere. El protagonista, Yoh Asakura, junto con su espíritu acompañante, Amidamaru, un samurái del siglo XIV, intentarán ganar el título combatiendo con médiums de lo más desopilantes y entablando nuevas amistades con cada batalla. Durante la segunda ronda del torneo, Yoh debe enfrentarse a Johann George Fausto VIII, descendiente del alquimista y científico, siendo un hábil y talentoso médico que compite para alcanzar su meta de revivir a su difunta esposa, Eliza Fausto. La apariencia del doctor es tétrica: es un hombre alto y delgado, de cabello rubio, labios mórbidos y ojos azules con grandes ojeras, producto de incontables desvelos buscando la forma de traer de vuelta a su único amor. Si bien su piel es tersa y blanquecina, en su pecho posee un pedazo de armadura oscura cosida a su cuerpo con el fin de protegerse de ataques externos. En sus enfrentamientos utiliza enormes cantidades de morfina para contrarrestar cualquier tipo de dolor y que aprovecha en caso de necesitar una operación de urgencia, como cuando su pierna derecha sufre una fractura y se arranca el fémur dañado para suplantarlo por otro similar[7] (Shaman King 42)[8]. Viste una larga bata de médico, unos pantalones azules ajustados, botas negras y, en ocasiones, una bufanda y un sombrero con flor. Su historia, como veremos a continuación, mantiene sendas similitudes con el doctor al cual su nombre hace honor, así como también con el protagonista de Frankenstein o el moderno Prometeo (1818) de la autora inglesa Mary Shelley.
 |
| TAKEI, H. (1998). Shaman King. Shūeisha, capítulo 44, página 12. |
Fausto VIII proviene de una reconocida familia de médicos, por lo cual su destino siempre estuvo determinado por el mandato familiar hasta el momento en que conoció a Eliza durante su infancia. Como su salud era endeble y su condición precaria, Fausto VIII dedicó el resto de su vida a buscar una cura para salvar la de su amada. Tras veinte años de lucha, ambos lograron vencer la enfermedad de Eliza, lo cual continuó con una bella boda y la apertura de una pequeña clínica. Hasta que, un día nefasto, un ladrón asaltó el consultorio y se llevó la vida de Eliza en el intento. Al ver vencidas todas sus fuerzas por devolver a su esposa de las manos de la muerte, Fausto VIII decide recurrir a un método desesperado y utiliza las artes nigrománticas heredadas de su ancestro para recuperarla (Shaman King 39: 13). Fue en uno de los libros de Fausto I que halló el dato del torneo, por lo cual no dudó en inscribirse. Así, el médico utiliza el cadáver de su difunta esposa como acompañante y herramienta de invocación, pero, a diferencia de otros espíritus, esta pareciera no tener voluntad propia al comienzo de la historia[9].
Los poderes de Fausto VIII, como los de cualquier nigromante, están relacionados con el control de los cadáveres y almas de los muertos. Eliza tiene la apariencia de una bella enfermera de delantal rosado, con piel frágil y delicada y largos y ondulados cabellos rubios. Cuando Fausto VIII utiliza su primer Over Soul (オーバーソール, posesión de objetos)[10], llamado Querida Eliza, su aspecto no cambia respecto del que tenía antes de morir, pero su arma se convierte en una guadaña similar a una hoja de afeitar, lo cual le brinda un aire de parca. Su forma evolucionada, llamada Eliza Mephisto, combina su alma con la de todos sus antepasados encerrados en el grimorio familiar[11] y tiene el aspecto de un ángel caído con alas demoniacas, dos trenzas filosas, un juego de garras compuesto por instrumentos quirúrgicos y una espada con forma de jeringa. Su última fase, llamada Eliza Operieren vuelve a tener la forma de una enfermera escarlata con equipo de operación quirúrgico saliendo de su espalda, casi como una nave espacial. Con este último avance, Fausto VIII por fin adquiere el conocimiento necesario para revivir a los muertos, siempre y cuando sus cuerpos no hayan sufrido daños severos ni presenten un deterioro avanzado (Shaman King 258).
Si bien el joven Fausto VIII de los recuerdos previos al trágico acontecimiento se muestra como un niño y un hombre bondadoso, caritativo y alegre, el nuevo Fausto VIII marcado por la desgracia es un ser cínico, sanguinario y sin escrúpulos. Durante el enfrentamiento con Yoh, el doctor toma a Manta, su mejor amigo, como rehén para desequilibrar y desestabilizar su seguridad en la lucha y así ganar la contienda. Cuando Fausto VIII está a punto de rematar a su oponente, Len Tao, el siguiente rival de Yoh en la competencia, aparece y lo salva de una muerte segura, aunque no así de la derrota. Más tarde, el doctor vuelve a aparecer en la trama y Anna, la prometida de Yoh, pone en su presencia al verdadero espíritu de Eliza para que hable con el doctor y, a partir de dicho encuentro, Fausto VIII renuncia a su meta de convertirse en el Rey Chamán para ayudar a los protagonistas en su aventura.
Como el lector ya habrá podido percibir, Fausto VIII toma su nombre del drama de Goethe mientras que Eliza(beth) lo toma de la novela de Shelley. Ambas historias cuentan con un trasfondo amoroso trágico en el cual un hombre pierde al ser querido por culpa de sus propios errores. Para Marisa Siguan, «Fausto intentará encontrar el sentido de la vida en tres ámbitos: el amor, la belleza y el trabajo. Pero en todos los caminos que recorre Fausto en estos ámbitos, en todos los logros que alcanza en ellos, se incluyen indicios o señales de ambivalencia» (2011: 37). Si bien en el manga el doctor no es el culpable de la muerte de su esposa, su pérdida desata un cambio abrupto de personalidad que lo acercará a la imagen de científico loco a la cual se asocian sus antecesores[12]. Además, cuando Fausto VIII desata su poder en la historia de Takei, la forma intermedia de su espíritu se llama Eliza Mephisto, la cual es un claro guiño al demonio goetheano. Hablando propiamente de Fausto, el manga retoma sólo la primera parte de la tragedia, es decir, la trama amorosa[13]. Sin firmar un pacto demoniaco, Fausto VIII abandona todo proyecto a futuro para dedicarse completa y únicamente a recuperar a su esposa en varios momentos y planos de una relación marcada por la pérdida y la recuperación del ser querido. El ensayo y la experimentación son las únicas formas de vida que conoce el doctor, quien busca vías para reencontrarse con su amor.
Hasta aquí hemos visto usos parciales y cuestionables del nombre Fausto en el manga como Fairy Tail, Read or Die y Saber Marionette. Hemos visto en Shaman King una aproximación un poco más fiel y a la vez combinatoriamente novedosa del doctor retratado por Goethe con otro gran exponente científico como lo es Victor Frankenstein. De esta unión surge una crítica: las tensiones entre ciencia y espiritismo o razón y creencia. Fausto VIII demuestra que, aun con todos los conocimientos y herramientas a disposición, el método científico no asegura la supervivencia de las personas ni mucho menos su resurrección. Sólo la fe puede salvar a los sujetos de la desesperación y la pérdida de un ser querido, la creencia en un mundo supraterrenal al cual sus esencias van a reposar hasta la hora de nuestra llegada. Fausto VIII acaba sacrificando su propia vida para proteger la de sus compañeros y una vez que se halla en los brazos de su amor logra alcanzar, en igualdad de condiciones, el descanso eterno (Shaman King 281-282). La lucha y el sacrificio en vida no traen ningún logro real, ya que la salvación y la recompensa se encuentra en la otra vida. En palabras de Miguel Vedda:
Parte de la grandeza de Goethe se deriva de su empeño en eludir las soluciones cómodas: fue, en palabras suyas, un hombre que se ha esforzado mucho; y, como dice el coro de ángeles en la escena final de Fausto, «A aquel que siempre se esfuerza […] podemos salvarlo» […] Ajeno, en el fondo, a la indivisa integridad de la conciencia noble, eligió ser un homo duplex o un hombre múltiple, desgarrado entre ocupaciones e intereses contrapuestos: en este punto, la diversidad de la vida se condice con la que caracteriza la obra. El impulso, obsesivo en su obra, de contrastar modelos contrapuestos de personajes sin condensar en las palabras y acciones de uno de ellos la verdad definitiva, se liga en parte a esta esencial duplicidad (2015: 32, las cursivas son del original).
El hombre moderno deposita demasiada confianza en sus prácticas y se le escapa la verdadera naturaleza humana, una presencia pasajera y finita en un mundo mutable y precario.
Mi pequeño amigo del frasco: una reescritura de la segunda parte del Fausto de Goethe
Hagane no Renkinjutsushi (鋼の錬金術師, El Alquimista de Acero; 2001) mejor conocido en España y Latinoamérica como Fullmetal Alchemist, es la obra maestra de la mangaka Hiromu Arakawa. La historia comienza cuando los hermanos Elric intentan devolver a su madre a la vida. En un mundo ficticio en el cual la alquimia se ha desarrollado a pasos gigantescos, ha ganado terreno sobre las otras disciplinas y se ha abierto camino hasta alcanzar una absoluta hegemonía entre las ciencias. Todo es explicable salvo un gran misterio: qué sucede después de la muerte. La alquimia encuentra su límite en el terreno de Dios y no puede hallar una solución a los misterios que rigen la vida humana. Este antropocentrismo transversal a todo Fullmetal Alchemist muestra coincidencias con el exhibido en Fausto. Según Miguel Vedda:
La actitud de Goethe frente a su época oscila, pues, entre una reconciliación con la frágil provisoriedad de la vida moderna y un distanciamiento crítico asociado a la búsqueda de principios inalterables, cimentados en la naturaleza […] La obra goetheana está íntegramente atravesada por el horror a la catástrofe: por el horror, en el plano material, de que el capitalismo en plena expansión tenga un efecto aniquilador sobre el mundo natural y el social; en el plano ideológico, de que el desamparo trascendental al que el proceso de secularización habría expuesto al hombre moderno deje a este sin parámetros éticos claros y lo sumerja en el relativismo. La justificación del orden natural es la respuesta de Goethe ante una era en la que los seres humanos han sido abandonados por la mano de Dios, y deben escoger por sí mismos, como adultos, las propias metas y caminos (2015: 25-26, la cursiva es del original).
Como es de esperar, los intentos de Edward, el hermano mayor, y Alphonse, el menor, por traer de regreso a su madre fallan catastróficamente. La transmutación humana es un tabú entre los alquimistas, ya que nadie ha tenido resultados favorables y siempre implica un elevado costo sin beneficio alguno. Edward pierde su pierna izquierda y Alphonse desaparece, pero, en un intento desesperado por rescatar a su hermano, Edward logra sacrificar su brazo derecho para anclar su alma a una armadura y así recuperar parte de él. A partir de entonces, los hermanos Elric recorrerán un largo camino para convertirse en alquimistas estatales al servicio de Amestris, el país en el cual residen, lo cual les dará privilegios y les abrirá paso a su verdadero objetivo para recuperar sus cuerpos: la Piedra Filosofal. Los hermanos tendrán múltiples mentores y tutores que los irán iluminando a lo largo de la serie, entre ellos Pinako Rockbell, Izumi Curtis y Roy Mustang. Sin embargo, mal que les pese, jamás tendrán mejor maestro que su propio padre, Van Hohenheim.
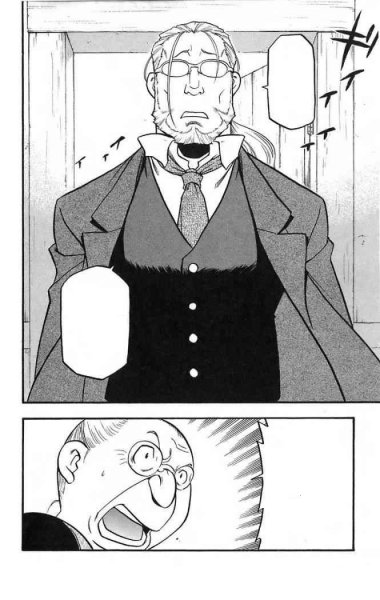 |
| ARAKAWA, H. (2001). Fullmetal Alchemist. Square Enix, capítulo 40, página 37. |
El nombre de este personaje, en el cual nos detendremos, no hace alusión al legendario Johann Georg Fausto, pero sí a otro alquimista, médico y astrólogo suizo contemporáneo suyo llamado Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, mejor conocido como Teofrasto Paracelso, quien vivió entre los años 1493 y 1541. Su nombre significa “junto a Celso”[14]. Sus métodos medicinales lo ubicaron en la vanguardia de su época, mientras que en el plano de la mística y la astrología mantuvo una postura más bien tradicionalista. Su especialidad fueron los minerales y viajó durante mucho tiempo en busca de conocimientos alquímicos. Uno de los motivos de su fama era la creencia de que fue capaz de convertir el plomo en oro. El personaje de Fausto en Goethe recibe grandes influencias de Paracelso, particularmente en cuanto a su búsqueda de la esencia de la vida y su preocupación por lo oculto (Vedda, 2015: 53).
Van Hohenheim nació y creció durante el siglo XV en la capital de la antigua civilización de Xerxes. En su juventud, fue el vigésimo tercer esclavo de un alquimista real y su número era todo lo que lo dotaba de identidad. Su vida cambió cuando su amo lo utilizó para uno de sus experimentos. Con un poco de su sangre y sin mucha más información, el alquimista logra crear al primer Homúnculo de forma etérea, oscuro, con un ojo y boca enormes y pequeñas manos, el cual se halla encerrado en un matraz. En remuneración por haberle brindado la sangre que le dio la vida, el Homúnculo le da su nombre a Hohenheim. Al percatarse de su condición de esclavo, este le ofrece ser su tutor y guiarlo por el camino del conocimiento, siendo un poder que le otorgará la libertad y la posibilidad de ayudar a otros (Fullmetal Alchemist 74: 33). Así, el ente instruye al esclavo en el arte de la lectoescritura y, más tarde, en aritmética, ciencia y alquimia. Como en una reacción en cadena, Hohenheim, emocionado por los conocimientos adquiridos, comienza a aleccionar a sus compañeros, logrando que su amo le conceda la libertad y lo convirtiera en su asistente para continuar con su formación (Fullmetal Alchemist 75: 1-3). Como afirma Marisa Siguan, «El Fausto recreado a finales de la Edad Media es la encarnación de la curiositas, en el sentido agustiniano de apartarse de la fe y la humildad y volverse hacia el mundo material. Persigue el placer de lo material, de lo epicúreo» (2011: 36).
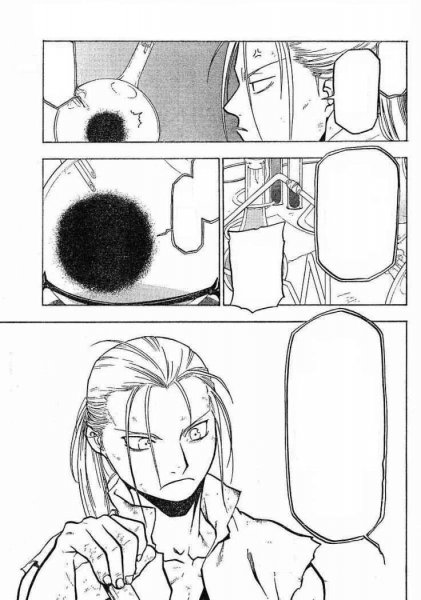 |
| ARAKAWA, H. (2001). Fullmetal Alchemist. Square Enix, capítulo 74, página 31. |
Ya en su madurez, el alquimista confiesa a su pequeño mentor que su sueño es formar una familia, mientras que el suyo es conseguir librarse de su prisión de cristal sin morir en el intento (Fullmetal Alchemist 75: 4). Un buen día, el viejo rey de Xerxes se acerca al misterioso ser en busca del secreto de la inmortalidad, para lo cual el Homúnculo da directrices precisas y en diez años todos los preparativos parecen listos para iniciar el ritual. Sin embargo, la traición no se hace esperar y el Homúnculo, cargado por Hohenheim, activa el gigantesco círculo de transmutación que se llevaría la vida de los miles de habitantes de Xerxes y repartiría sus almas entre los únicos dos sobrevivientes. Al despertar, el antiguo esclavo ve la ciudad devastada y a alguien con un cuerpo adulto, fornido, de facciones duras y serias, con cabello y barba rubios idéntico a él (Fullmetal Alchemist 75: 21-22). El Homúnculo explica que su plan era sacrificar las vidas de Xerxes para obtener al fin un cuerpo propio y obsequiarle a su aprendiz, como un último gesto caritativo, con la juventud y vida eternas. A lo largo de los siglos, Hohenheim viaja alrededor del mundo sin rumbo ni objetivos, adquiriendo nuevos conocimientos, aprendiendo algo de cada cultura que visita y haciendo acuerdos con las almas de los condenados que habitan dentro de él tras el holocausto para evitar volverse loco.
Unas décadas antes de los sucesos actuales que guían la trama, Hohenheim se instala en un pueblo del este de Amestris conocido como Rizenbul, en donde conoce a Trisha y de quien se enamora perdidamente. En 1899 Trisha da a luz a Ed y, un año más tarde, a Al. Lo que el alquimista inmortal había deseado con tanto ahínco por fin se había vuelto realidad, pero, a su vez, creció en él el temor de ver envejecer y morir a su familia (Fullmetal Alchemist 68: 3) o, peor aún, trasladarles su maldición (Fullmetal Alchemist 68: 2), así que decide buscar una cura para su condena. Tras varias investigaciones, Hohenheim descubre un terrible secreto: mientras él erraba por el mundo, el Homúnculo había forjado desde los cimientos el país de Amestris, una nación mucho más grande y poblada que Xerxes con la forma de un círculo de transmutación de dimensiones inimaginables, para reproducir su experimento con el fin de convertir a todos sus ciudadanos en una nueva piedra filosofal. Es así que decide marcharse de su hogar en el año 1904, prometiéndole a su esposa que volvería con la esperanza de morir juntos. Como Fausto, Hohenheim es un peregrino porque su ser se encuentra en constante mutación y transformación, es el viajero que busca la respuesta sin hallarla nunca (Vedda, 2015: 16-17)[15].
Hasta aquí podemos apreciar ciertos paralelismos con el drama de Goethe. Por un lado, la confluencia y entrecruzamiento entre ciencia y ocultismo, resumido bajo la forma de una alquimia domada y aplicada por el hombre, que funciona como método y herramienta que busca develar los misterios del universo y el alma humana. Por otro lado, el tópico del pacto continúa vigente sólo que, en lugar del demonio Mefistófeles, tenemos aquí a otro personaje: el Homúnculo. En el argumento de Goethe, el Homúnculo es también un ser artificial, pura esencia sin materia, que nace con la capacidad de comprender y aprender, y cuyo objetivo es hallar la forma de obtener un cuerpo propio para así llevar una vida plena. Este ser escapa de su prisión y de su amo para acompañar a los protagonistas durante una parte de su viaje, también en busca de respuestas, y finalmente desaparece entre las ánimas de la Noche de Walpurgis[16]. El Homúnculo de Arakawa, el cual se hará llamar Padre una vez tome el aspecto de su aprendiz, no es un ser benévolo, sino que toma rasgos propios del diablo goetheano: engaña por medio de astucias y artimañas, posee una serie de conocimientos más allá de la comprensión humana, es un ser sobrenatural que representa la moral científica de una época y la suspensión de todo juicio ético sobre la experimentación y el descubrimiento de nuevas formas. Empero, no es un ser apostador ni un paje o un sirviente como Mefistófeles, sino que esa función se le atribuye al pasado de Hohenheim. Sin desearlo, él es obligado a cargar con un regalo que no deseó y que le trae sólo angustias y pesares, el mismo don que Fausto pide para sí mismo: la vida y juventud eternas. Hohenheim no sabe qué hacer con ellas, ya que su misión no es tan clara como la del doctor, sino hasta luego de varios siglos de haber vivido. Tanto Hohenheim como el medio millón de almas que cohabitan en él cargan con todos los placeres y sufrimientos que el ser humano puede experimentar. Siguiendo con la línea argumental, la cuestión del desarrollo amoroso aparece en un segundo plano, al igual que el desenlace trágico y la pérdida del derecho a la paternidad.
Como vimos hasta aquí, la estructura de la primera parte de Fausto es sólo el sostén del tema principal que se desarrolla más adelante. En los capítulos sucesivos, la trama adopta ciertas semejanzas con la segunda parte del drama, sobre todo al desarrollar una crítica explícita a la mitificación de las bases heroicas de toda nación, los intereses particulares y egoístas que se ocultan detrás de las decisiones políticas y la militarización de los civiles como un modo de controlar, legitimar y justificar la guerra entre estados[17]. Además, el otro aspecto más alegórico entra en sintonía con los métodos y herramientas del conocimiento desarrollados por los hombres y la (im)posibilidad del ser humano de acceder a la verdad, sea llamada Dios, universo o vida; es una metáfora epistemológica.
Y así concluye otra Noche de Walpurgis
En este trabajo analizamos a distintos portadores del nombre Fausto y personajes dignos de llevar el título de doctor. En la mayoría de los casos, Fausto designa a sujetos pertenecientes a un estrato social privilegiado. Además, son poseedores de enormes conocimientos adquiridos a través de los años por medio del esfuerzo y la dedicación que, o bien han abusado del don que obtuvieron olvidando su deber con aquellos que se encuentran en una situación desfavorable, o bien han cometido un acto de desmesura por el cual cargan con un enorme pesar y buscan expiar las consecuencias de sus actos. En ambos casos, los Faustos son seres penitentes que llevan conscientemente el estigma de haber superado, de manera voluntaria o no, al resto de los mortales. El don se vuelve así castigo para estos hombres condenados a errar entre lo humano y lo divino, escindidos de toda comunión con cualquiera de estos seres. En palabras de Miguel Vedda:
A contrapelo de los prejuicios de los perfectibilistas, la «biografía» de Fausto no es el desarrollo unitario y orgánico de un individuo que va ascendiendo continuamente hasta alcanzar la perfección; es más bien una serie de tentativas, a menudo fallidas, para dar sentido a la propia existencia; y la salvación final del protagonista no se debe a que este ha alcanzado la verdad y la virtud, sino a que no ha dejado de intentar aprehenderlas […] A diferencia de los héroes de los cuentos de hadas, que salen a enfrentar los peligros con la certeza de que al cabo encontrarán un hogar y una dicha, el protagonista goetheano se encuentra intelectual y moralmente desamparado. En esta posición se halla también el lector, que se ve confrontado con un universo relativista en el que no existen principios fijos ni respuestas inequívocas. (2015: 16-17).
En Fairy Tail y Saber Marionette, vimos que Fausto es el gobernante supremo de una civilización regida por la tiranía de su déspota, el cual deja de velar por el bien de sus ciudadanos para dar rienda suelta a su ciego afán megalómano y destructivo. En Shaman King se explora la historia de amor entre Fausto y Gretchen, mostrando a un doctor plagado de controvertidos sentimientos y emociones. Finalmente, en Fullmetal Alchemist se explota el componente metafísico, alegórico y místico que se halla en la obra de Goethe, multiplicando a los alquimistas e indagando en las relaciones entre los hombres y el conocimiento, la ciencia y la fe, el bien y el mal, uno y todo.
Los ejemplos no dejan de resurgir para aquellos que deseen continuar explorando el alcance de la obra de Goethe en las producciones encasilladas dentro de la cultura de masas, donde algunas con menor profundidad, mientras que otras son de un gran alcance y valoración estética. Si Fausto y Mefistófeles se mantienen en vigencia, se debe a la dificultad que tienen los sujetos en superar una crisis existencial y discursiva, que ya mostraba sus primeros resquebrajamientos desde antes del apogeo del Romanticismo. En Japón esta crisis propia de los pueblos europeos se vio acrecentada por la imposición de un modelo capitalista tras la apertura económica que se produjo durante la era Meiji. Es decir, que algunas de las contradicciones que está atravesando la tardía incorporación de Japón a las formas y hábitos de vida importados de Europa encuentran su paralelismo y afianzamiento en las dudas, miedos y disonancias descubiertas y planteadas por Goethe en Fausto. Más aún, como texto polimorfo, este drama permite al japonés moderno debatir sobre temas relacionados con la política, economía, religión, filosofía, ciencia, moral y ética actuales, como producto de las tensiones provocadas tras décadas de relaciones internacionales forzadas y violentadas. El ciudadano nipón actual, escindido entre las tradiciones nacionales y los modelos extranjeros impuestos, encuentra en los diálogos entre Fausto y Mefistófeles un duplicado de su propia condición. De esta manera, cerramos esta aproximación al manga en torno al Fausto para darnos cuenta de que, así como una golondrina no hace al verano, ni un demonio ni un doctor hacen a la trama goetheana.
Bibliografía
AKAHORI, S. y KOTOYOSHI, K. (1995). Saber Marionette J. Kadokawa Shoten.
ARAKAWA, H. (2001). Fullmetal Alchemist. Square Enix.
BURKE, P. (2016). ¿Qué es la historia cultural? Espasa Libros.
ĎURIŠIN, D. (1984). Theory of Literary Comparatistics. Slovak Academy of Sciences.
ECO, U. (2011). Apocalípticos e integrados. Sudamericana.
FRANCO CARVALHAL, T. (2007). Literatura comparada. Ática.
GOETHE, J. W. (2015 [1832]). Fausto. Colihue.
GUILLÉN, C. (1993). The challenge of comparative literature. Harvard University Press.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. (2017). Manga, anime y videojuegos. Narrativa cross-media japonesa. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
JACKSON, R. (2001). “Lo ‘oculto’ de la cultura”, en Roas, D. (ed.), Teorías de lo fantástico. Arco/Libros, pp. 141-152.
KIYOMITSU, Y. (2010). “Japanese animation and glocalization of sociology”, en Sociologisk Forskning, Vol. 47, N.º 4, pp. 44-50. https://diva-portal.org/smash/get/diva2:812664/FULLTEXT01
KURATA, H. (1999). Read or Die. Shueisha.
MARADEI, G. (2020). Contiendas en torno al canon: las historias de la literatura argentina posdictadura. Corregidor.
MASHIMA, H. (2006). Fairy Tail. Kōdansha.
ROSAIN, D. H. (2017). “Clásicos de ayer y de hoy: el manga como reescritura del canon literario universal desde las problemáticas niponas actuales”, en Luthor. Entender, destruir y crear, Vol. 8, N.º 34. http://www.revistaluthor.com.ar/spip.php?article175
ROSAIN, D. H. (2020a). “Aquelarre en la Tierra del Sol Naciente: La importancia del Mefistófeles goetheano para el manga japonés”, en Cuco. Cuadernos de Cómic, N.º 14, pp. 41-61. http://cuadernosdecomic.com/docs/revista14/02_Aquelarre.pdf
ROSAIN, D. H. (2020b). “Vade retro, akuma: algunas aproximaciones al Fausto publicado por East Press”, en Altamiranda, D., et al. (comps.), en Irrupción de los nuevos modos de narrar: Desde el relato literario hasta el manga. Universidad del Salvador, pp. 295-303. https://drive.google.com/file/d/1UmswXD5R1FxAkSauMDplvBYVauBhki1D/view
ROSAIN, D. H. (2021). “Ver para leer: una lectura diacrónica para los cruces entre manga, anime y literatura universal”, en Con A de Animación, N.º 13, pp. 44-62. https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/15925/pdf
SIGUAN, M. (2011). “Fausto, o el ego monumental del hombre moderno”, en Revista de Libros. Crítica de la cultura, N.º 170, pp. 36-37. https://www.revistasculturales.com/xrevistas/PDF/96/1387.pdf
TAKEI, H. (1998). Shaman King. Shūeisha.
VEDDA, M. (2015). Leer a Goethe. Quadrata.
YUI, K. (2010). “Japanese animation and glocalization of sociology”, en Sociologisk Forskning, 47, 4, pp. 44-50. En línea: https://diva-portal.org/smash/get/diva2:812664/FULLTEXT01
NOTAS
[1] Seguimos en este concepto las definiciones de Peter Burke, para quien: «La historia cultural no es un nuevo descubrimiento ni una invención. Ya se cultivaba en Alemania con ese nombre (Kulturgeschichte) hace más de doscientos años […] De la década de 1780 en adelante, encontramos historias de la cultura humana o de la cultura de regiones o naciones particulares» (2016: 19). Tomamos cultura en su sentido etnográfico amplio, como una compleja totalidad que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad: «Esta noción antropológica es la que han hecho suya los historiadores culturales (y otros miembros de su cultura) en la última generación, la época de la “antropología histórica” y de “la nueva historia cultural”» (Ibid.: 45). Esto fue posible gracias a un “giro antropológico” (Ibid.: 47) que se produjo a nivel mundial en las décadas de los sesenta y los setenta y que posibilita que cualquier producto cultural se convierta en un objeto de estudio válido. La historia cultural sería aquella rama de la historia que analiza la cultura utilizando herramientas provenientes de otras ramas que no son oriundas ni privativas de la historia. Es un complejo entramado metodológico que exige una previa esquematización de procesos históricos, discursos sociales, sujetos humanos y herramientas interdisciplinarias. En nuestro caso, nos centramos en los cruces modernos que se producen entre la historieta japonesa y el canon literario universal desde un análisis sociohistórico y literario.
[2] «El proceso (de toda construcción cultural) está guiado en parte por la necesidad de adaptar viejas ideas a nuevas circunstancias, en parte por las tensiones entre formas tradicionales y nuevos mensajes, en parte por lo que se ha dado en llamar “el conflicto interno de la tradición”, el conflicto entre la tentativa de hallar soluciones universales para los problemas humanos y las necesidades o la lógica de la situación» (Burke, 2016: 124).
[3] Al respecto de la historia literaria y la configuración de un canon, dice Guadalupe Maradei: «la historia de la literatura, para Jauss, es un proceso de recepción y producción estética que se realiza en la actualización de textos literarios por el lector receptor, por el crítico reflexionante y por el propio escritor nuevamente productor. De esta manera, la historia de la literatura no es sino la historia de las distintas concretizaciones particulares de las mismas obras por parte de diferentes receptores y el canon es algo que se va transformando en cada época, a través de esa labor mediadora respecto de la tradición. Así, Jauss postula un carácter dinámico de la historia que gobierna la recepción de los textos y, al igual que Benjamin, discute la centralidad de la figura del autor en la construcción de sentido en la literatura y en la crítica» (2020: 82).
[4] Para ello, tomamos como aparato teórico los textos de: GUILLÉN, C. (1993): The challenge of comparative literature. Harvard University Press; ĎURIŠIN, D. (1984): Theory of Literary Comparatistics. Slovak Academy of Sciences; y FRANCO CARVALHAL, T. (2007): Literatura comparada. Ática.
[5] La historia de Fausto ingresó a Japón por primera vez en 1913 gracias a la traducción completa del literato, traductor y militar Mori “Rintarō” Ōgai (1862-1922), uno de los principales autores de la restauración Meiji (1868-1912), y a una versión abreviada de la exégesis de la obra en cuatro volúmenes del filósofo e historiador alemán Kuno Fischer (1824-1907). En paralelo con estas publicaciones, Fausto fue también conocido en la tierra del sol naciente bajo la forma de múltiples representaciones líricas. Es posible que Osamu Tezuka haya leído el drama y a la vez asistido a alguna de estas puestas en escenas operísticas del drama goetheano, hechos que conmovieron profundamente su conciencia y su pluma a tal punto de escribir tres versiones del mismo a lo largo de su vida. Para el mangaka, el empleo de la literatura en sus historietas permitía instaurar al noveno arte como un canal de gran importancia dentro de la cultura, legado que continúa vigente hasta nuestros días y que se ha catalogado bajo el nombre de gakushu o manga educativo, como historietas de gran valor simbólico y cuyo mensaje es preciso preservar y difundir.
[6] Vemos cómo los nombres siguen una lógica literaria al utilizar al Premio Nobel alemán Hermann Hesse (1877-1962) como personaje para la trama.
[7] Más adelante, cuando ambas piernas queden inutilizables, los huesos que utilizará serán los de Frankesteiny, el antiguo pastor alemán del doctor, cuyo nombre alude claramente al de Victor Frankenstein. Sin embargo, acaba por utilizar una silla de ruedas tras el deterioro constante de su cuerpo.
[8] Aquí, y en lo sucesivo, se usa una notación simplificada de las referencias bibliográficas a las obras primarias, indicando únicamente el título de la serie y el número del volumen.
[9] Este aspecto del espíritu de Eliza es llamativo, ya que las almas humanas invocadas por los chamanes suelen tener la capacidad de razonar y actuar por voluntad propia. Así lo han demostrado espíritus como Amidamaru, Mosuke, Bason y Tokagerō. Otros espíritus relacionados con la naturaleza como Kororo y Morphine no pueden hablar con sus usuarios, si bien pueden hacerse entender. El de Eliza es un caso particular, ya que, aun habiendo sido humana, se comunica con Fausto VIII a través de señas y gestos; sólo habla mediante palabras cuando Anna trae del plano astral el espíritu de Eliza. Esto puede deberse a la naturaleza nigromante de los poderes de Fausto VIII que permite manipular los cadáveres a voluntad mas no así las almas. Es entonces a partir del encuentro con Anna que Fausto VIII puede desarrollar todo su potencial a pleno sin la necesidad de manipular el esqueleto de Eliza.
[10] El Over Soul es una técnica utilizada por los chamanes para anclar un espíritu a un objeto, que debe tener alguna relación con el alma en cuestión como en el caso de Fausto VIII que utiliza el esqueleto de Eliza. Cuando se realiza la posesión, el objeto emana poder espiritual que, dependiendo del furyoku (ふりょく, poder espiritual) del chamán, será más o menos poderoso. Su forma varía leve o drásticamente dependiendo de determinados factores.
[11] En el manga, Fausto I era también un chamán que hizo un pacto con Mephistopheles para que fuera su espíritu acompañante y así ganar, quinientos años atrás, el anterior torneo. Pero, una vez vencido y al haber cumplido con su parte del trato, el demonio se llevó el alma del doctor. Lo único que quedó de él y de sus investigaciones fue el libro del cual se hace poseedor su sucesor, con poderosos conocimientos mágicos (Shaman King 40: 10).
[12] En el caso puntual de Frankenstein, tanto el doctor del manga como Victor pierden al amor de su infancia y encuentran, cada uno por su lado, un método efectivo para movilizar la materia inerte. Si bien en ninguno de los intertextos los doctores experimentan o utilizan a sus seres queridos como objeto de estudio, Shaman King retoma las modificaciones de ciertas producciones cinematográficas en las que el doctor Frankenstein crea una mujer para la Criatura a partir del cadáver de su esposa: esto sucede en Mary Shelley's Frankenstein (1994) que contó con las actuaciones de Robert De Niro como la Criatura, Kenneth Branagh como Victor Frankenstein y Helena Bonham Carter como Elizabeth. Con respecto al tema de la culpa, dice Miguel Vedda: «[En Fausto] las categorías morales convencionales, incluyendo la culpa, poseen una validez muy limitada y pertenecen al orden de lo superficial y aparente. A contrapelo del moralismo pequeñoburgués, la visión del mundo que [la obra proporciona] atribuye una validez decisiva a fuerzas naturales que, como veremos, anteceden y exceden las coyunturas sociohistóricas particulares» (2015: 17).
[13] Otra característica menor para destacar son las habilidades musicales de Fausto VIII. Si bien no cumplen más que una función ornamental, las canciones que Fausto VIII compone a lo largo del manga mantienen ciertas reminiscencias con los elementos líricos de la obra original.
[14] Aulus Cornelius Celsus (25 a. C.-50 d. C.) fue un enciclopedista y médico romano. Su único trabajo conservado en la actualidad, los ocho libros De Medicina, es la única sección que se conserva de una enciclopedia mucho más extensa llamada Artes, fuente primaria de temas como dieta, farmacia, cirugía y temas relacionados.
[15] Los personajes de Goethe son, sobre todo, viajeros y peregrinos, cargan con una existencia provisoria, carente de puntos firmes de orientación (Vedda, 2015: 21, 39-40 y 113). Así, como los Faustos que hemos analizado hasta entonces, deben renunciar finalmente a todo lo que anhelan por su condición ambulante y nómada.
[16] La Noche de Walpurgis es una festividad pagana celebrada en la noche del 30 de abril al 1 de mayo por grandes regiones de Europa y también es conocida como la Noche de Brujas. Es imprescindible dentro de Fausto, así como en el anime Puella Magi Madoka Magica.
[17] Para Miguel Vedda: «La sublevación en Francia fue el acontecimiento histórico que mayor incidencia tuvo en la vida y obra de Goethe; para él fue el episodio más significativo dentro de un proceso que, en su opinión, despojó a los hombres de un suelo seguro: de certezas absolutas en los planos de la política y de la ética, del arte y la religión. Señalamos ya que el escritor alemán reconocía genuinos avances en este proceso, y sería errado ver en él simplemente a un anticapitalista romántico obstinado en volver atrás el reloj de la historia. Pero la sensación de fragilidad, que jamás cesó de acosarlo, le sugirió a menudo la idea de que la nueva era que estaba germinando habría de ser la era de la mediocridad, y que en cuanto tal tendría que inspirar en los hombres la nostalgia por los tiempos más nobles […] En esta [la Modernidad] advertía Goethe dos facetas solo en apariencia contradictorias: por un lado, la era burguesa constituía para él la época de la abstracción y la uniformidad, que reduce a los hombres a marionetas y restringe las posibilidades de realización humana; por otro, era el tiempo de la expansión desenfrenada del capital, que no puede ser reducido a leyes y medidas y que, a su vez, crea un mundo informe, signado inevitablemente por la inquietud, la guerra y el caos» (2015: 27 y 31).