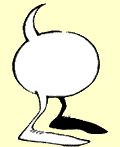 |
||||||||||||||||||
|
| TEBEOSFERA \ TEBEOTECA \ COLABORACIÓN ESPECIAL | |
|
| |
| LÁPICES DEL OTRO SIGLO. Una evocación, somera, de la actividad historietística en Montevideo, Uruguay, durante el último tercio de la pasada centuria | |
|
| |
|
por Carlos M. Federici
|
 |
|
| |
|
Fue en 1968 cuando se me ofreció la
primera oportunidad. Nacía (para vivir fugazmente) Barry Coal, el
primer detective negro de las historietas. Por
esas fechas, Montevideo,
Uruguay, historietísticamente hablando, era un páramo. En
los periódicos aparecían restos decadentes de pasadas glorias: Rip
Kirby, Ben Bolt y El Príncipe Valiente se habían convertido en sus
propios espectros, con Raymond prematuramente fallecido, Cullen
Murphy más y más desinteresado y Foster ya muy en la tercera edad.
Por su parte, las revistas de historietas editadas en México que
llegaban a Uruguay sólo contenían anémicas versiones de sus entrañables
títulos de otrora. Aunque no era suya la culpa, sino de los efectos
deletéreos causados por la Comics Code (una suerte de Código Hays sui generis) en los originales de EE UU No
mejoraba el panorama en lo vernáculo: José Rivera, uno de los más
brillantes autores del género a nivel local, se sumía en un retiro
voluntario, luego que los originales de su obra maestra, Ismael
(1960), le fueran aviesamente sustraídos. Julio Suárez (a quien en
Uruguay podría llamarse “el Pope” de la narrativa secuencial),
desaparecido en 1965, era más recordado por sus incursiones en el
periodismo satírico/político que por sus “queridas criaturas de
papel”. Las nuevas generaciones ni siquiera habían oído
mencionar a El Pulga, Peloduro o La Porota. Los puntales, en esos
tiempos, eran los eternos Geoffrey Fola(dori) y Angel Umpiérrez,
dibujantes humorísticos de dilatada trayectoria y amplia aceptación
popular, el segundo de los cuales continúa en actividad hasta hoy día. Pero
entonces el emprendedor Federico Fasano lanzó su primera
—sonada— propuesta periodística con un nuevo formato: el
tabloide en colores. Periodista argentino radicado en nuestro país
desde principios de los años sesenta (con intervalo de exilio político
interpuesto), Fasano constituyó una figura polémica y
“transgresora”, al menos para nuestros parámetros. Llevó su
audacia al extremo de pretender dar lugar preferente en su periódico
a tiras de historietas de producción nacional. Pero se vivían
tiempos difíciles en lo político, y las baterías de Fasano
apuntaban primordialmente en esa dirección: “tabanizar” al
oficialismo. Tal
afán crítico habría de costarles caro tanto a él como a mi
malhadado debut: su diario le fue clausurado por decreto antes de
que mi detective negro alcanzase la tierna edad de 25 días... Desde
luego que yo ni pensaba en pronósticos tan funestos cuando apareció
la primera publicación de Barry Coal (un detective negro del FBI,
que deambulaba por Nueva York resolviendo asesinatos con la
asistencia de dos ayudantes blancos, toda una novedad para la época,
incluso a nivel mundial). Con un poco más de veintiséis años,
algunos precedentes en la narrativa (publicaba en la revista Mundo
Uruguayo —una verdadera institución en nuestro periodismo por
espacio de varias décadas— desde 1961) y un inmoderado gusto por
el cómic de corte americano, me sentí complacido al comprobar que
la competencia a que me enfrentaba no parecía de temer. Las
historietas que completaban la página de aquel tabloide eran todas
humorísticas, de línea sencilla. En verdad, el medio local no había
sido nunca propicio para la vocación de historietista serio. Años
atrás, en 1959, se había producido un intento de editar revistas
nacionales de historietas. Lo hizo una agencia de publicidad
aprovechando una conexión con cierto syndicate yanqui, lo
cual le aseguraba una provisión (posiblemente pirateada) de las
historietas clásicas: Rip Kirby, Mundos Gemelos, As Solar, Lalo
Saxon y otras, cuando todas conservaban aún su tradicional calidad.
Como complemento, un puñado de dibujantes autóctonos hacía sus
primeras armas en lo que sin duda era (igual que en mi caso) el género
de sus amores. Ahí
figuraban trabajos de Douglas
Cairolis, discípulo incondicional del mejor Raymond, Celmar
Poumé, que reverenciaba a Fred
Harman, Oscar Abín, mucho más conocido en años posteriores por su
poderoso sentido de lo cómico, y sobre todo, el ya citado Rivera,
aunque de éste solo se reeditaba su primera historieta, Patricio
York, el gringo de las cuchillas, originalmente publicada en el
diario El Día. La aventura finalizó en desastre, con el
agravante de una defraudación de los exiguos fondos de la flamante
empresa editorial, perpetrada por uno de sus "socios
fundadores". Ni
siquiera se me dio tiempo a gestionar mi solicitud de ingreso al
plantel de dibujantes, pese a que ya entonces tenía esbozado mi
Barry Coal, profanamente concebido en los márgenes de mis cuadernos
de Preparatorios de Derecho. Pero al llegar 1968, según pensaba yo,
los tiempos eran otros, confiaba más en mi capacidad y con
el añadido de un concurso de “Descubra al Criminal”, organizado
a mis (enfáticas) instancias en torno a la aventura inicial de
Barry Coal, la cosa no podía fracasar. Recibí incluso alguna opinión
halagadora (“ritmo
americano, eficaz recreación de los maestros de la historieta”),
que mi experiencia, más que mi inmodestia, deglutió encantada. Me
sentía digno sucesor de mis ídolos de la Golden Age, fresca en mí
todavía la herencia de Stan Drake, Elliot Caplin y H.G. Oesterheld
—el guionista argentino por excelencia—, de reciente consumo, y
prolijamente trasvasados. La
ilusión duró poco, empero. Ya ingresaba como dibujante de la
Oficina de Prensa de la Intendencia de Montevideo (artista y todo,
tenía que comer igual que el resto de los mortales);
encajoné por un tiempo originales e ilusiones, y no fue sino
hasta 1972 que lo intenté de nuevo. Entre
tanto, nuevas figuras iban abriéndose paso. El
matutino El Día brindó las páginas de su suplemento
infantil a dos de los creadores que mayor repercusión habrían de
tener en nuestro panorama. Williams
Gezzio, nativo de Nueva Palmira
(departamento de Colonia, 1945), tomó por asalto a la capital,
Montevideo, sin otras armas que su diploma de la famosa Escuela
Panamericana de Arte (con sede en la vecina orilla), y una
irrefrenable vocación, avalada por su raro sentido de la
profesionalidad. Muy pronto se hizo conocer como uno de los más
versátiles profesionales del medio, tan hábil con la ilustración
de época como con la historieta de dibujos infantiles. También
producía chistes, figuritas para álbumes, cubiertas de libros y
cortos de animación; todo ello a un nivel bastante más alto de lo
que era común por estos lares. En
el otro extremo, y con cierta timidez, el juvenil Eduardo Barreto
(Montevideo, 1954) ubicaba sus primeros trabajos junto a los de
Gezzio. Pronto consiguió superar las vacilaciones del comienzo,
para iniciar una brillante —y
meteórica— carrera internacional. Años más tarde irrumpiría
con buen éxito en las publicaciones de la Editorial Columba, de
Buenos Aires. Después, su período en los EE UU: las más famosas
empresas del cómic del mercado americano, Marvel y DC (y con
posterioridad Dark Horse Comics) le abrieron sus puertas por turno.
Aunque virtualmente inédito a nivel local, se convirtió en figura
prominente en su medio de adopción profesional. Se ha obstinado,
sin embargo, en residir en el terruño, reclamado por la nostalgia,
según alguna vez ha confesado. Pero
retomemos el hilo: decía que volví a intentarlo. Aprovechando
una licencia anual de mis labores burocráticas, preparé una
historieta del género con el que me sentía más identificado: Dinkenstein pretendía condensar todo el bagaje
acumulado en devorar revistas de horror clásicas y películas de
monstruos. Ambiciosa, además, llevaba textos escritos en inglés,
pues era mi cándida ilusión colocarla en Nueva York; ilusión que,
lamentablemente, no llegó a cumplirse. En
1973 la publicó una revista argentina, Noches de Horror,
aunque de esto sólo me enteré por casualidad. Más adelante, se la
incluyó entre una selección de mis relatos de ciencia ficción que
el editor belga Bernard Goorden, un enamorado de Latinoamérica y de
su narrativa, compiló en un número especial de su magazine Ides...
et Autres, con circulación europea. ¡La criatura hablaba en
francés!... No terminó ahí su carrera: tuvo otras apariciones,
dos de ellas en suelo oriental. Al fin y al cabo no le fue del todo
mal, aunque debo confesar que en uno de los casos obró un cierto
porcentaje de parcialidad. La revista Más allá de la Medianoche,
que albergó al ente infernal en 1985, tenía como director a quien
suscribe... En fin: también somos humanos los autores. Montevideo,
1980...
Emergíamos
penosamente de un desdichado proceso dictatorial; y en esa época
nacieron las revistas de humor, que lanzarían las primeras
protestas bajo la forma de sátiras ilustradas, comenzando con El
Dedo, dirigida por Antonio Dabezies, uno de los más dinámicos
e inteligentes periodistas que hemos producido. En esas páginas,
una generación de historietistas instauraría su manera de decir en
la narrativa gráfica: Tabaré Gómez, Pancho Graells, Alvaro Alcuri,
Fermín Hountou (“Ombú”), “Tunda” Prada, Cibils, entre
varios más, todos magníficos en su género; todos, también,
convincentes en sus respectivos estilos. La mayoría se perpetuó en
Guambia (otra revista de humor, mucho más longeva que la
anterior), siempre bajo la batuta de Dabezies, hasta la lamentada
extinción de este singular órgano de prensa a fines de los 90s;
pero ninguno de ellos abordó la temática del
thriller , ni la de suspenso, o de fantasía científica.
Eso habría de llegar más adelante. Entre tanto, yo aventuraba otra
incursión. Había estado dedicándome con preferencia a la narrativa,
y mis relatos policíacos y de ciencia ficción se vieron
privilegiados con la aceptación de públicos extranjeros.
Exóticamente, llegué a verme traducido al finlandés e incluso al
japonés. Por otra parte, descubrí que me costaba bastante
Pero
el célebre “bichito” tiene el aguijón agudo: no podía
desprenderme del todo de mi afición por los cuadritos en secuencia.
De manera que en 1980 —mientras los humoristas discurseaban a su
modo— lancé mi propio mensaje, esta vez dirigido a públicos
juveniles. Yo sentía que tenía algo distinto que ofrecerles, a fin
de llenar el vacío que en mi opinión dejaran las publicaciones
extintas o corrompidas. Fue el nacimiento de "Jet"
Gálvez, una historieta destinada a sobrevivir a las
anteriores, aunque tampoco por demasiado tiempo. Barry
Coal había supuesto la transposición al medio de una serie de
estereotipos exitosamente utilizados por la historieta americana. Dinkestein,
más adelante, pretendió recrear los lineamientos clásicos del género
“de horror” —desvitalizado primero por el Comics
Code, desnaturalizado después por una generación prematuramente
amargada —, en beneficio de toda una pléyade de nuevos lectores
que no habían tenido el privilegio de conocer el trabajo de los
inmensos Bob Powell, Will Eisner, Graham Ingels, o el mismo Alberto
Breccia en su época de Vito Nervio. Ahora “Jet” Gálvez se empeñaba en ser (al menos en la optimista concepción del autor), a la par que inofensivo divertimento, compartido alegremente por creador y público, una suerte de ferviente homenaje a otros modos de pensar y de sentir, penosamente sepultados bajo la carga de dos accidentados decenios... Insté a mis jóvenes lectores a integrarse en el espíritu de mi propuesta y —¡casi un milagro en el páramo nacional!—, se me respondió.
[ | |
|
|
|
| Nota
del autor: Este artículo se ha realizado a partir de la refundición ad hoc de un texto publicado en el número 2 de la Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta, editada en Cuba (junio de 2001), y propone una evocación de determinado período vivido por el autor, sin intentar por ahora una “puesta al día” sobre el tema, la cual bien podría ser motivo de alguna próxima colaboración para la presente publicación. |
|
|
| |
| [ © 2002 C.M. Federici. Publicada en Tebeosfera 020430 ] | |
|
| |
 menos
trabajo pergeñar, con un mínimo de decoro, un cuento de ciencia
ficción o una novela de crímenes, que terminar, a mi entera
satisfacción (y sin sentirme asaltado por sentimientos
autodestructivos), una serie de páginas de cómic.
menos
trabajo pergeñar, con un mínimo de decoro, un cuento de ciencia
ficción o una novela de crímenes, que terminar, a mi entera
satisfacción (y sin sentirme asaltado por sentimientos
autodestructivos), una serie de páginas de cómic.